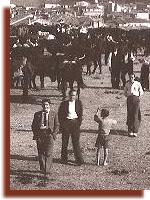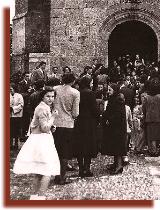|
7.- El vecindario Muchos de aquellos vecinos de mi barrio procedían de distintos rincones de la provincia. De Vildé, de Trébago o de Perioniel; de Barca o de Fuentecantos. Habían dejado sus pueblos para vivir y trabajar en la ciudad, en busca, sin duda, de una vida mejor. Pero a medida que la capital crecía al ritmo de esta inmigración interior, el campo fue despoblándose al mismo tiempo. Trajeron consigo sus nombres sonoros y antiguos, hoy raros, heredados de sus mayores o tal vez recogidos del santo del día en que nacieron: Agapito, Luciano, Amalia, Teófilo, Dominica, Águeda, Hilario, Petronila, Tomasa… También acarrearon desde el mundo rural algunas de sus costumbres, dichos, refranes, juegos y recetas de cocina.
El nuestro era un barrio de modestos funcionarios y ferroviarios; de albañiles, empleados del comercio y amas de casa. La austeridad de entonces no permitía grandes diferencias económicas o sociales entre unos y otros vecinos; tampoco solía darse desigualdad en el trato, quizá debido a la honda raigambre democrática del pueblo castellano, donde, según el viejo aforismo, nadie es más que nadie… Trato revestido de dignidad en las expresiones cotidianas: “Me ha dicho la señora Julia que se va al pueblo para hacer la matanza”, oía a mi madre; “La señora Petra lleva luto por la muerte de un hermano”, comentaban las vecinas; “El señor Agustín está partiendo leña en la carbonera”, decía mi padre. Pero a todo hay quien gane…: La Loba, el Tirillas o la Ratona, por ejemplo. El Tirillas era un tipo antipático, seco y engreído que gozaba de muy pocas simpatías en el barrio. Estaba enchufado en alguna oficina del Movimiento, probablemente sin mayor mérito que el de haberse sabido buscar buen cobijo a la sombra del régimen, y remar después a favor de la corriente, con la chaqueta preparada para cuando soplasen otros vientos. Físicamente valía poco, pero solía mirar a la gente por encima de su ridículo bigotillo. Peor vinagre gastaba su hija, la Merche, una niña repelente y relamida, sabihonda y con resabios de vieja, que apuntaba maneras de sargento cuartelero, la criatura. Tampoco le andaba a la zaga, en lo de la mala uva, el hijo de la Loba, muy amiga, por cierto, de la Maite, la sastra.”Dios las cría, y ellas se juntan”, decía de ellas la tía Chirla. La Ratona, en cambio, era un trozo de pan, y tenía una pachorra proverbial que le permitía aguantar sin enfadarse las bromas del Traganiños, mozo de estoques, cuando joven, de El Niño del Arado, frustrado espada de las Vicarías. El caso es que, por lo que fuera, el Tirillas, La Loba, La Ratona o el Traganiños nunca recibieron por parte de los vecinos el tratamiento del señorío llano, siendo más conocidos por su apodo que por el nombre de pila. A decir verdad, no hubiese casado bien el señor o señora y el apodo: El señor Tirillas se da aires de persona importante, o, la señora Loba no se trata con la señora Ratona, pongamos por caso. Este trato modesto, sencillo y llano entre los vecinos me parecía algo tan natural, por la costumbre, como la lluvia, en otoño, cuando iba a buscar setas con el abuelo, o la llegada de las cigüeñas en invierno. Con el paso del tiempo, sin embargo, comencé a comprender que del mismo modo que el clima cambia de unos lugares a otros dependiendo de factores geográficos, también las relaciones con las personas son diferentes, según las circunstancias, la época y el lugar. Fui conociendo, por lo que me contaba el abuelo, que en Sierra Mágina, allá en el sur, como en otros sitios, sólo se les trataba de señor a los que tenían dinero, o a los caciques, que venían a ser los mismos, y por supuesto a sus señoras, aunque no supiesen hacer la “o” con letra bastardilla, lo que no era nada extraño que les ocurriese a tales damas. Estos contrastes me hacían aumentar los sentimientos de admiración y respeto que ya tenía hacia mis padres y las personas conocidas como la señora Nati, el señor Agapito o la señora Lucía; y aunque la dignidad continuaba siendo un concepto abstracto para cualquier chaval de mi edad, me sentía orgulloso del trato hidalgo sin más, entre la gente del barrio. Uno de los vecinos, el señor Florencio, tenía un carro tirado por una mula, quizá uno de los últimos que se vieron por la ciudad. El carro tenía dos enormes ruedas, más altas que nosotros, con sus radios de madera y las llantas de hierro, y en los varales de los costados se amarraba un toldo de lona blanca que lo cubría en forma de arco, a semejanza de las carretas de las caravanas que veíamos en las películas camino del Oeste, con los alevosos indios siempre al acecho de hacerles un buen corte de cabellera a los aventureros blancos. El señor Florencio era un hombre menudo, enjuto y fibroso, con la cara curtida y cubierta de arrugas, que protegía su cabeza del sol y del cierzo con una boina. Su tono de voz era algo agudo, suave y cariñoso, que inspiraba confianza. Era un hombre afable, al que no teníamos que insistirle mucho para que nos dejase acompañarlo subidos en el pescante cuando, terminada su jornada de trabajo, llevaba a encerrar carro y mula a un corral del barrio de san Lorenzo, en las mismas faldas del Castillo. El recorrido era corto y apenas duraba unos minutos, pero la fantasía de los pocos años nos hacía reencarnarnos en el mismísimo John Wayne, camino de alguna peligrosa aventura. A veces, el señor Florencio hacía portes a Pinares, y al regreso nos regalaba pizorras para que hiciéramos barquitos. Con la ayuda de una navajilla y un poco de habilidad y paciencia, los chicos del barrio armábamos una flota de canoas, barcas y carabelas preparada a entrar en acción en cuanto llegase la primera tormenta de verano o el hombre de la manga riega apareciese por la calle: “La manga riega que aquí no llega, si llegaría, me mojaría”. Si la cantinela no hacía efecto a la primera, el griterío continuaba con más fuerza e insistencia: La maaanga rieeega, que aquiií no lleeega, si lleeegaría, me mooojaría”. Lo demás corría por nuestra cuenta: con tierra y unos pocos guijarros hacíamos una presa perpendicular al bordillo de la acera, y en la pequeña balsa que se formaba echábamos nuestras pizorras convertidas en improvisadas e improbables trirremes, en nuestro afán de reeditar, un montón de siglos más tarde, las naumaquias de la antigua Roma, no en balde las películas de romanos eran nuestras preferidas junto a las del Oeste. Otras veces, iba con su carro hasta la Rumba y alrededores, donde las carbonilleras, rebuscando entre el balasto de la vía, o desperdigadas por el terraplén del ferrocarril, se afanaban en recoger los fragmentos de carbón mal quemado y los que se habían desprendido de las máquinas de vapor, que luego vendían a los carboneros. Me resultaba extraña la vestimenta de aquellas mujerucas que cubrían sus cabezas con un pañolón para protegerse del frío, y defendían sus piernas de arañazos, rozaduras y miradas indiscretas embutidas en bastos y raídos pantalones, los primeros que vi vestir al sexo femenino. Pero la economía fue mejorando poco a poco, al tiempo que fueron envejeciendo el señor Florencio y su mula, y el progreso arrumbó medios de transporte y modos de subsistencia. Y un día, casi sin notarlo, aquellas mujeres abandonaron las vías del tren, el señor Florencio jubiló el carro y la mula, después él hizo lo mismo, y nosotros, sin darnos cuenta tampoco, habíamos dejado de ser niños. …
Me cruzo con un chavalillo que camina ensimismado manipulando una maquinita electrónica, ajeno a todo cuanto le rodea. No se ha dado cuenta de que lleva sueltos los cordones delos zapatos y de que puede tropezar si se los pisa. Le interrumpo de su ocupación, tocándole ligeramente el hombro mientras le pregunto por el nombre del artilugio. Levanta la cabeza y, con la expresión todavía ausente, me mira sorprendido como a un bicho raro de otro planeta que acabase de aterrizar; apenas un instante después, enarca una ceja al mismo tiempo que, esbozando una mueca graciosa, me responde con suficiencia: game-boy. Sin tiempo para que le dé las gracias, se vuelve y reanuda la marcha, alejándose enfrascado en su juego de niños. Me llama la atención que a estas horas aún no haya críos en la calle, en vacaciones y con buen tiempo. Quizá anoche vieron la televisión hasta muy tarde y todavía descansen en la cama. Puede, tal vez, que estén entretenidos en casa con juegos similares a los del crío de antes. Aunque pudiera ser que sus padres hayan cogido también las vacaciones y se encuentren de viaje. Pasa una niña, de siete u ocho años, que lleva una falda estampada y una blusita celeste, cogida de la mano de su madre. Tiene los ojos azulados y el pelo claro, y me recuerda vagamente a alguien.
Cómo no iban a ser diferentes si nunca se las veía jugar con el marro y la pita, con la de ratos tan divertidos que pasábamos; ni al hinque con la navajilla, ni subían al Castillo a coger grillos meando en su agujero para que salieran; ni echaban carreras de aros, ni de cojinetes, ni de caballos, ni se esbaraban por la nieve haciendo resbaladizos; si serían raras que no jugaban a la piola, ni a la piola con cadena, y menos al burro largo porque decían que era un juego muy burro. Ellas se perdían lo que disfrutábamos cuando cargábamos el peso sobre uno –siempre que había ocasión sobre Pedro Triparredonda, que aguantaba poco- hasta que se ringaba el equipo contrario, o cuando retábamos a peleas a los chavales de los cercanos barrios de San Lorenzo, la Arboleda o San Pedro, a pedradas, o con espadas y arcos y flechas. También sabíamos que no se subían a las paletillas por miedo a caerse y hacerse daño, o de que les viésemos el culo, o de que sus madres las llamasen marimachos. Tampoco orinaban contra los muros de las ruinas de San Nicolás, ni echaban competiciones a ver quién llegaba el chorro más lejos: “La maaanga rieeega…” Bah, niñas. © Miguel Maderuelo Ortiz
|
|
|