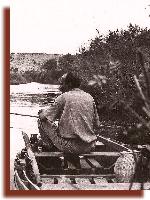|
3.- La despedida Reflexionando sobre mi futuro, más que probable lejos de la tierra, esperaba impaciente el momento de abandonar definitivamente el cuartel y recuperar mi libertad con la recogida de la ansiada blanca, la cartilla militar de los quintos, salvoconducto para dejar las guardias y los chuscos y cambiar el caqui por la ropa de paisano. Cada día que pasaba lo iba eliminando en el calendario, un palo del aspa al mediodía y otro por la noche, en un afán febril de ver más cruces que fechas sin tachadura. De tanto mirar el almanaque fui conociendo el santoral: el tres de febrero, San Blas, ¿estarán ya las cigüeñas, de regreso de África, en la torre del Carmen y en la del Salvador?-; el cinco, Santa Águeda, el día que, según dicen, toman el mando las mujeres en algunos lugares; el veinticinco de marzo, San Dimas, el buen ladrón… y así hasta que, de santo en santo, cual si de un venerable juego de la oca se tratase, evitando caer en el pozo, el laberinto o el calabozo, llegó San Venancio, la que iba a ser la última y mágica noche, la que pondría punto final a una partida que parecía inacabable.
Y vino el verano y, con él, decidí que había llegado la hora de decir adiós al hogar, al paisaje que me era familiar y a un ambiente y a unas costumbres con los que me sentía identificado, para salir en busca de un porvenir en otras tierras lejanas. Sentado en un asiento de tablas del andén de la estación, mientras esperaba el tren bajo la marquesina que me protegía del sol, recordaba otros viajes y otras esperas muy distintos a éste. Como en aquella ocasión en que el tío Alonso venía desde Pamplona para vernos, y al despertarse cuando paró el tren sufrió un sobresalto, todavía bajo los efectos del sueño, creyendo que se había equivocado de destino, no dando crédito a lo que veían sus ojos: los caracteres cirílicos del letrero de la estación, los carámbanos de hielo y la nevada caída, impropia de aquella época. No tardó en salir de su error cuando le dijeron que se estaba rodando la película Doctor Zhivago y todo a su alrededor era mero artificio. O aquel madrugón para coger el tren, siendo niño, cuando, ilusionado y feliz por lo que me parecía una aventura viajera, acompañé al abuelo para visitar a su amigo, el cabo Lara, destinado en la casa cuartel de la guardia civil de Gómara. Debía ser domingo porque despertaba mi curiosidad el vagón repleto de cazadores con toda su parafernalia de escopetas, cananas y perros. Me pareció, entonces, al ver el letrero de Albocabe, que era un nombre que sonaba rarísimo y que la caminata del amanecer desde la estación hasta el pueblo se hacía interminable. … Mientras el tren se iba alejando, dejando atrás la Sierra de San Marcos a un lado y la de Santa Ana al otro, me preguntaba si el arraigado sentido de la independencia que, según decían, durante generaciones mantuvimos los Pedraza, no era un precio demasiado alto que volvía a alejar a uno de los suyos de esta bendita tierra. No era amigo de pedir favores y menos de coartar mi libertad por estar en deuda con alguien que me hubiera podido proporcionar un trabajo. Había tomado una decisión y asumía sus consecuencias. El traqueteo del tren y el sopor del caluroso día me fueron arrastrando a un estado de duermevela que hacía venir a mi mente las tertulias con el abuelo Francisco en la mesa camilla durante las largas noches de invierno cuando, entre vuelta y vuelta al brasero de cisco, nos contaba los avatares de su vida. Se hacían tan amenos sus relatos que lo escuchábamos embelesados y nos pasaban las horas sin darnos cuenta hasta que, indefectiblemente, era mi madre quien cortaba la velada con un: “venga, niños, que mañana hay colegio y ya es muy tarde”. Entonces, el abuelo daba por terminada la narración, carraspeaba y, mirándonos con una sonrisa cómplice, soltaba por lo bajinis, en señal de protesta, alguna apostilla en torno burlón sobre las mujeres, a la que mi madre, sin variación, hacía oídos sordos. Iba recordando, de tanto habérselo oído contar, que también él tuvo que salir a buscarse la vida- el coscurro, decía- fuera del pueblo, Durueña, un lugar de la sierra hoy despoblado como tantos otros de la Vieja Castilla. Bien joven bajó por primera vez a tierras jiennenses para trabajar de cagarrache en los molinos aceiteros en época de recolección de la aceituna. Como era despabilado, se defendía bien con las cuentas y sabía leer y escribir con soltura, no tardó en mejorar su situación en la fábrica del aceite, lo que no le impedía volver al pueblo terminada la temporada. Hasta que en una de aquellas idas conoció a la abuela Isabel, por entonces una guapa moza de un pequeño pueblo de la Sierra de Mágina. Si serrano era su origen, serrano seguía siendo su destino en otros parajes. Pero su carácter inconformista y emprendedor le hizo dejar la almazara y, poniéndose el mundo por montera, con la oposición de sus suegros, mis bisabuelos, tras pasar un tiempo de empleado municipal de arbitrios, dejó atrás un mundillo de capachos, alpechines y orujos. En cuanto tuvo ocasión, ya casado y con mi padre recién nacido, el abuelo retornaría a sus lares. Estos recuerdos me levantaban el ánimo ahora que emprendía el camino del destierro, haciéndome albergar la esperanza de que tal vez mi salida sólo sería por un tiempo, y las circunstancias, los hados o lo que fuera, tarde o temprano, acabarían por hacerme un guiño favorable que me permitiesen correr parecida suerte. Me prometía a mí mismo que, fuese cual fuese mi sino, no rompería jamás la vinculación afectiva con la tierra que acababa de dejar. Aunque no tuviese la oportunidad de volver a ser uno más de sus habitantes, empadronado en otro lugar, siempre quedaba la esperanza del regreso por unos días, siquiera. Por otra parte, poco tenía que ver la emigración de ahora con la de quienes nos precedieron decenios atrás. Aquellos sí que fueron tiempos verdaderamente duros, y muchos de los que marcharon, en su mayoría jóvenes o adolescentes, tras cruzar el charco, nunca más regresarían. Tuvo que ser desgarrador, para padres e hijos, aceptar una ruptura que se intuía para siempre. Maximino Peña, emigrante también, fue quien mejor supo plasmar la cruel realidad de aquella emigración provincial con su cuadro La carta del hijo ausente: la familia que recibe las noticias de ese hijo a quien quizá no vuelvan a ver el resto de sus días. … Sin embargo, casi sin darme cuenta, los años fueron pasando muy rápidos y, con ellos, desvaneciéndose, poco a poco, las esperanzas del retorno. Lo que en un principio parecía una situación pasajera, el éxodo, con el tiempo se iría haciendo definitiva. Había formado una familia que pertenecía a otra época y a otro lugar. La tierra que me acogió era su tierra, su cuna, siendo yo, en cierto modo, forastero en su propia patria chica. Éste y no otro era el paisaje materno a través del que iban conociendo el mundo, su mundo, el que en parte determinaría su forma de ver la vida. Y según fueron creciendo, porque los hijos de los emigrantes crecen tan deprisa como los demás, la vuelta por la tierra paterna fue espaciándose más y más. Cuando eran pequeños, volvían ilusionados todos los años: las vacaciones del verano, los abuelos, los tíos, los juegos con los primos, el contacto con la naturaleza… pero más tarde todo se volvieron excusas: que si nos aburrimos, que si los estudios, que si el novio o la novia, que si un viaje a otros lugares… De modo que el milagro no se produjo, como era de esperar, como no podía ser de otra forma. ¿Quién y a cuento de qué iba a levantar un hogar, aunque las circunstancias lo permitiesen, y arrastrar a los propios hijos a otro exilio? El emigrante podrá aspirar, como mucho, a volver por la tierra de forma esporádica, coincidiendo con las vacaciones, o, si le sonríe la suerte, amasar fortuna como los antiguos indianos que le permitan pasar largas temporadas en el lugar de origen, o esperar la jubilación para vivir a caballo entre dos tierras como hacen las aves migratorias, como las cigüeñas que anidan en el Carmen o en el Salvador. Eso si ya no ha pagado el tributo del desarraigo, que le haga olvidarse por siempre de lo que fue y ya no es, ni quiere que sea. Si es así, renegará de su cultura y tradiciones que le parecerán anticuadas, y por una modernidad tan mal entendida como su falso cosmopolitismo, olvidará su pasado del que quizá se avergüence, por caduco y trasnochado. Se instalará con complacencia casi infantil en la tierra prometida, no integrándose, sino abrazando con devoción de converso todo signo de supuesto progreso: la gran ciudad, las ofertas pseudoculturales, el turismo de sol, sangría y playa, la cultura del consumo… Por lo que me atañe, se pudo comprobar que el Santo Patrón quiso guardarse los milagros para los niños buenos caídos desde las ventanas de su ermita y no, como es de justicia, para quienes en sus años mozos de estudiantes le dedicaban irreverentes canciones sobres sus atributos masculinos o sus presuntas aficiones etílicas. Y por más que, en cuanto tenía ocasión de regresar por la tierra, me acercaba hasta la cueva para decirle que lo pasado, pasado, y que pelillos a la mar, y que para cuatro días que estamos en este mundo tampoco es para tomárselo muy a mal y etcétera, se ve que no estaba por la labor ni tenía intención de perdonar ni olvidar. Encima, de acceder a mis peticiones, le hubiese puesto en el compromiso de atender súplicas semejantes de otros paisanos de la diáspora, lo que podría irritar a los del mientras menos seamos a más tocamos, con su consiguiente retirada de confianza. Y no estaban los tiempos, precisamente, para perder devociones o lealtades. Viendo la falta de apoyos celestiales, no me quedó más remedio que aprender a convivir en otros lugares y con paisajes distintos, muy diferentes a los que yo había conocido, como diferente era el clima, las costumbres y la forma de entender la vida de sus habitantes. Y me dije que si los osos polares o los leones sobreviven en parques lejanos de su hábitat, para contemplación de domingueros, turistas y otras faunas perniciosas, yo, de una especie superior y además racional, según opinión generalizada, no iba a ser menos. Así fue como cogí la manía de mirar por el retrovisor de mi existencia y cómo fui añorando, y en cierto modo idealizando, el mundo que, envuelto en las brumas de la memoria, quedaba tras los muros de mi infancia y primera juventud, tras comprobar que el que me esperaba después de salir de allí, forzosamente no sería el mismo de antes. Allí, en aquel pequeño mundo, había aprendido lo que significaba la vida: los juegos infantiles, la calle, que felizmente pertenecía a los niños y aún no la habían usurpado los vehículos, el cariño del abuelo y de mis padres, los cuentos de la abuela que se nos fue prematuramente, los amigos, las peleas, mi barrio, en el casco viejo, las meriendas de pan y chocolate, la muerte… La escuela que rezumaba por sus paredes la España salida de la guerra: los retratos de Franco y José Antonio, el crucifijo y los rezos a diario, al comienzo y al final de la clase, la autoridad incontestable del maestro que se hacía notoria en los reglazos que atizaba a quienes no se sabían la lección o las tablas de multiplicar, porque la letra con sangre entra, y en los castigos, puesto el reo de rodillas, como mal menor, o con los brazos en cruz, para más inri. De aquellas paredes colgaba en exposición permanente el mapa de España, político y geográfico, que permitió a más de una generación hacer familiares los Montes Universales, el Moncayo y la Cebollera, lo mismo que Peña Labra, Peña Ubiña y Peña Prieta; y el Duero, el Alberche, el Tiétar; o aprenderse de carrerilla cantarina las provincias de Castilla la Vieja que siempre empezaba en Santander y unas veces terminaba en Ávila y otras en Valladolid, tras pasar por Palencia. Y así sería hasta que, bastante después, los políticos decidieron, con el silencio y la indiferencia de castellanos y leoneses, que debía ser de otra forma. © Miguel Maderuelo Ortiz
|
|
|