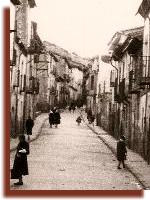|
4.- Era invierno Un hule con el mapa de la Península en colores cubría la mesa camilla, siendo testigo cómplice de cuantas actividades cotidianas soportaba: el desayuno, los deberes del colegio o las labores de costura de las mujeres de casa; bueno, también de las charlas con el abuelo o sus solitarios de cartas para matar el rato. Otras veces, él mismo servía de entretenimiento en el juego de buscar pueblos y ciudades: Reus, Ponferrada, Calatayud, Ciudad Rodrigo, Linares, Mérida…El mapa de hule y la mesa camilla me traen recuerdos de invierno, de un invierno cualquiera de mi infancia. Muchos años más tarde y desde la lejanía, echo de menos esos inviernos y el frío; la nieve que cae sin compasión cubriendo de blanco el pavimento de las calles, los tejados de la ciudad y los montes cercanos; esa misma nieve que está comenzando a regalarse, copo a copo, en las solanas. Me acuerdo del tibio sol de las tardes invernales que da sobre las paredes del viejo edificio de Correos y los bancos del Espolón. Siento añoranza del intenso azul del cielo en los días despejados de diciembre; de la escarcha del amanecer en las umbrías del Monte de las Ánimas, en las orillas del río y en las laderas del Castillo que miran hacia Cebollera; del cielo plomizo anunciando la nevada que no tardará en caer. El invierno me trae recuerdos, que creía olvidados, de calles heladas, de resbalones y costaladas que producen la risa de los transeúntes, de batallas de bolas de nieve contra los chavales del barrio de San Lorenzo o los de las casas de Gonzalo Ruiz y San Pelegrín; de viejos camiones que suben con dificultad de asmático la cuesta del matadero; de empleados municipales arrojando sal por las calles; de Paquillo Pajero, el Bizco García y su hermano Lorenzo lanzándose temerarios por los resbaladizos de la pendiente del Carmen que, a fuerza de deslizarse, una vez tras otra, la han convertido en un pista de hielo, puro cristal que supone un peligro para los viandantes, mientras las viejas que pasan refunfuñan entre dientes y lanzan maldiciones ininteligibles.
Creo estar sintiendo sobre el rostro el helador viento del norte, mientras avanzo encogido con la cabeza baja, el cuello del abrigo levantado y la cara envuelta en la bufanda, camino del colegio. Una vez dentro, entre el cobijo de sus paredes, tendrá que transcurrir un buen rato hasta que las manos, despojadas de los guantes de lana, entren en calor y puedan agarrar el lápiz. Sientes frío en las rodillas y te ajustas los elásticos de los calcetines mientras piensas que cuándo vas a dejar de ser un crío para llevar tú también pantalones largos como los chavales mayores. Desde aquellas aulas, a través de sus amplios ventanales, puede divisarse el humo que sale por las chimeneas de las casas del caso viejo, el brillo de las tejas que reflejan el sol de la mañana, las mujeres que se dirigen al mercado –a la Plaza, dicen- caminando todo lo aprisa que pueden a causa del frío, y la sierra de Santa Ana, salpicada de carrascas, tras el Castillo solitario a estas horas tempranas, desde el que observa la ciudad la figura pétrea y silente del Sagrado Corazón. (Puede que aún conserve grabados en la memoria todos aquellos recuerdos, de ser cierto lo que alguien dejó dicho de que la niñez es la patria del hombre. O tal vez sea ese paraíso que perdimos para siempre, por lo que tiene de irrecuperable, lo que acentúa las ganas de volver la vista atrás. Puede también que, de no haber seguido el camino de la emigración, el contacto cotidiano con los mismos lugares de la infancia me hubiera hecho ver todo de manera diferente. No lo sé, ni tampoco habrá de importarme ya). Decir invierno es rememorar el perolo de la señora Nati. A pesar del tiempo transcurrido, la veo trajinando entre cacharros mientras en la cocina económica se cuecen, al calor del carbón y la leña, las peras, los higos, las ciruelas pasas y demás frutas. Acaso fuera la primera Navidad que lo probaba y esa sea la razón de que se me haya grabado con nitidez en la memoria, aunque tal vez se deba al carácter singular de aquella vecina, una persona bondadosa, paciente y comprensiva como pocas he conocido a lo largo de mi existencia; jamás le vimos un mal gesto, ni siquiera cuando el hijo de Ramona, la Loba, una mala pécora, le hizo una piquera a su Antonio de una pedrada en la cabeza. Fue un accidente, sin más consecuencias que unos puntos de sutura en la Casa de Socorro de la Plaza Mayor. Fuimos nosotros, la pandilla del barrio, los que por nuestras correrías habíamos provocado que lo descalabraran, por meternos a buscar pelea en el barrio de Santa Cruz, detrás de San Pedro, territorio enemigo al que se había pasado el agresor, un tipo retorcido y de malas intenciones, como su madre, y con quienes casi nadie quería cuentas en el barrio. El marido de la Loba, por el contrario, era un infeliz, uno de esos hombres que no tienen más horizontes que el trabajo y la taberna y a quien, de creer las habladurías del vecindario, su mujer cornificaba inmisericorde con un huésped manchego, de la parte de Tomelloso, unos cuantos años más joven. Comentarios que a ella no parecían afectarle pues, según las malas lenguas de las vecinas de escalera, hacía bien poco por disimularlo. Un buen día desaparecieron y nunca más se supo de ellos, aunque creo que nadie del barrio los echó en falta.
Guardo muy pocos recuerdos de aquellos domingos invernales de la niñez. Entonces, el domingo era el único día festivo de la semana. En el colegio obligaban a ir a misa –el tercero, santificarás las fiestas- y, concluida ésta, apenas el cura pronunciaba el ritual ítem, misa est, pasaban lista por si alguno había tenido la ocurrencia de quedarse en la cama. Los primeros sonidos que rompían el silencio de la mañana eran los de la voz del churrero anunciando su mercancía con la cesta colgada del brazo: ¡el churreeeeerooo… el churreeeeerooo…! Las vecinas preguntan, por preguntar, esperando la respuesta que ya conocen de otros domingos: siete churros, una peseta. Ponme dos pesetas, chaval Las hay, tacañas, que lo llaman desde la ventana y, después de hacerle subir las escaleras, se arrepienten y no compran: una peseta es mucho dinero, o siete churros les parecen pocos churros. Cuando ha despachado a la clientela, tapa el género con un paño y se aleja calle abajo: ¡el churreeeeerooo… el churreeeeerooo…!” Los domingos parecían prometer mucho, pero solían quedarse en poca cosa, casi siempre. Las mañanas del domingo, los más afortunados podían participar en Piruetas, el programa infantil que se emitía en directo desde la emisora de radio que ocupaba un ala del piso alto del palacio de los Condes de Gómara. Un hada y un mago entretenían a los niños. Los elegidos participaban en un concurso que ganaba quien se comiera antes un merengue y consiguiera decir “Pamplona”, sin espurrear a los presentes. Tristes y aburridas fueron aquellas tardes dominicales. Pocas almas se aventuraban a deambular por las solitarias calles a causa del frío. Lo mejor era quedarse en casa, al calorcillo del brasero, o ir al cine, casi siempre al Proyecciones, en los bajos del mismo palacio, de incómodos asientos de madera y millares de cáscaras de pipas tapizando el suelo, donde solían echar películas del Oeste, de Stan Laurel y Oliver Hardy-el Gordo y el Flaco-, de romanos o las típicas españolas, todas ellas toleradas para menores, claro. El NO-DO, indefectiblemente, preludiaba todas las películas de todos los cines. Noticiario, en blanco y negro, de caudillos victoriosos bajo palio; de inauguraciones de pantanos bendecidos por obispos que reparten hisopazos a diestro y siniestro en presencia de ministros sonrientes y militares de uniforme de gala; del equipo más representativo y laureado del régimen, triunfador e invicto tras duras batallas futbolísticas libradas contra enemigos de la pérfida Europa; en fin, de pescas milagrosas de salmones desmesurados que acuden solícitos al reclamo del Gran Pescador. Fueron pasando los inviernos y aunque, una vez llegados a la pubertad, se nos abrían nuevos horizontes, el vacío, el aburrimiento y la tristeza de los domingos continuaban siendo los mismos, sin que pudiese remediarlo la evasión del cine que se nos ampliaba ahora a las otras salas de la ciudad, adonde ya acudíamos solos, sin la compañía de los padres o los hermanos mayores. Previamente, por las mañanas habíamos recorrido el Collado para ver las carteleras: unas pizarras colgadas en las columnas de los soportales impares que, manuscritas con primorosa caligrafía hecha con tizas de colores, anunciaban los títulos de los diferentes cines. Lo de diferentes no era una frase hecha, sino literalmente cierto, porque cada uno poseía su propio estilo y personalidad, como distinta era su arquitectura, lo que terminaría por perderse con el paso de los años, sobre todo en las grandes ciudades, con la invasión de los impersonales y anodinos multicines o minicines. Llegaron a ser seis, muchos para una pequeña ciudad, aunque no todos abrían a diario: el Avenida, el Rex, el Ideal, el Roma, el Proyecciones –para niños- y el Lara, el último en llegar. El Avenida nos impresionaba a más de uno; todavía hoy somos muchos los que, años después, lo recordamos y lamentamos su demolición. Era un edificio espacioso, magnífico, sin columnas, con un amplio aforo, con empaque y cierto aire de cine de gran ciudad. Pero tanto o más que su amplia sala, el vestíbulo o los caprichos de su decoración, resaltan grabadas en la memoria dos cosas: el penetrante olor, inconfundible, del ambientador, tal vez desinfectante, y la seriedad de los porteros. Aquel penetrante olor forma parte, con otros, del patrimonio que nos ha de acompañar en nuestra vida, instalado en la memoria sensitiva, en los recovecos del alma, un olor que no podemos captar con los sentidos y que, seguramente, nunca más volveremos a percibirlo. En cuanto a los porteros, nunca los vi reír, imperturbables, hieráticos, respetables, con profesionalidad. Los recuerdo con el uniforme gris, ribeteado de verde y bocamangas del mismo color a juego con la decoración del cine. No era su indumentaria lo que causaba el respeto del público, sino su carácter, confirmando el dicho sobre el hábito y el monje. Uniformes de acomodadores, de porteros de cine y espectáculos; de bedeles de institutos de enseñanza y organismos públicos; uniformes de botones de banco y de carteros y de taxistas de las grandes ciudades; uniformes de ordenanzas y conserjes de hotel… época de uniformes. Los niños de colegios de frailes y las niñas de colegios de monjas llevaban uniforme. (Ay, aquellas internas de las escolapias y del Sagrado Corazón paseando las tardes de los domingos soleados de invierno en fila de a dos, las pobres). Los curas, todos, llevaban la sotana, que era su uniforme, y hábito los miembros de las órdenes religiosas, y las monjas, todas, llevaban hábito y la cabeza cubierta. Y algunos ermitaños, y el santero de San Saturio; hasta los empleados del comercio se distinguían por el guardapolvos o la bata gris, azul, blanca… Ni los empleados de banca se libraron de su uniforme en forma de chaqueta y corbata. España uniforme y uniformada. En una ciudad pequeña como la nuestra, donde todos se conocen, el uniforme podría establecer límites de oficios, profesiones o cargos, incluso posición social, pero difícilmente iba a añadir o quitar valor a las personas. Cierto que algún majadero podría parapetarse tras aquél que, a su entender, le confiriese autoridad y lo usase para imponerla, pero debajo no podría ocultarse el mediocre y el cretino de siempre. Conocíamos al cartero, al dependiente de ultramarinos y al bedel de instituto; al policía que por la mañana se encontraba de servicio el la puerta del Gobierno Civil y por la tarde cambiaba el gris por el azul del mono de la serrería, en la que echaba unas horas para arrimar unos duros a la modesta economía familiar. Eran rostros conocidos, los mismos de todos los días, los que vivían en tu calle o en alguna cercana, los que alternaban en los bares de siempre, los que se juntaban en la misma cuadrilla para jugar a las cartas o echar la partida de dominó. …
© Miguel Maderuelo Ortiz
|
|
|