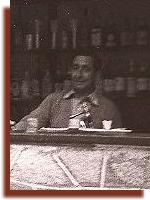|
2.- La diáspora La mili significó un paréntesis en mi vida; una línea divisoria entre un antes cerrándose detrás de mí, y un después incierto que me inquietaba. Hasta entonces mi existencia había transcurrido sin sobresaltos, sin más preocupaciones que pasear los libros bajo el brazo en mis últimos años de estudiante, y recorrer con los amigos cuantas tascas y tabernas nos salían al paso a la salida de las clases. El Bizco García, con el tono zumbón que usaba a menudo, solía decir que, aunque no frecuentábamos la iglesia, para piadosos, nosotros, fieles devotos del dios Baco a quien venerábamos de ermita en ermita, ya fuese día de labor, domingo o fiesta de guardar. No había bar, café, taberna o ventorro que desconociesen nuestros pies, ni mostrador por el que no hubiésemos restregado las coderas. Y más arte usábamos en empinar el codo que en hincar los dos con un libro delante. Cuando se inauguraba un bar, allá acudíamos a cumplir con la visita de cortesía pues, al decir de Lorenzo, el mayor de los hermanos García, de no observar tal rito, la mala conciencia no le dejaba pegar ojo. Eso de los remordimientos y del amor al morapio debía quedarle a Lorenzo de su época de monaguillo, años atrás, cuando al menor descuido de don Secundino, el párroco de su pueblo, le atizaba unos tientos de no te menees al vino de consagrar. No se crea por lo antedicho que acostumbrásemos a ponernos como cubas, ya que nuestros raquíticos caudales de estudiantes no permitían semejantes larguezas; a lo sumo, quien más quien menos cogía una ligera cogorza, lógica consecuencia de echar al coleto el vinazo peleón, a palo seco más por falta de medios que de ganas. Con el tiempo y la experiencia comenzamos a distinguir el grano de la paja, y, sin llegar al sibaritismo pues obvio es que solíamos andar a la cuarta pregunta las más de las veces, fuimos escogiendo los bares que servían vino a granel mínimamente decente, quizá traído de Lumpiaque, Cosuenda o Magallón, y abandonando los que servían matarratas que, aun con la bendición de las aguas del padre Duero, eran causa de dolores de cabeza y diarreas a la mañana siguiente. Cuando la provisión de fondos se acrecentaba, ya viniese de algún extra que caía por aprobar el curso –con la ley del mínimo esfuerzo, por supuesto- la visita de los tíos, o el esporádico descargue de algún camión, se acompañaba el chateo con las consabidas banderillas, un taco de bonito en escabeche o una ración de lo que se terciase.
Comenzando la peregrinación desde el río, primero se encontraba, cual faro guía de ribera, el Mirador–Bar, más conocido como el Merendero de Augusto, lugar de reunión de parejas y amigos, embarcadero no de yates ni de motoras fuera borda, porque nuestro padre río nunca tuvo pretensiones mediterráneas, sino de barcas de remos que zis-zas, zis-zas, a golpe de músculo transportaban a los esforzados galeotes río arriba hasta la fábrica de harinas o, a los más atrevidos, hasta los rápidos de la presa. Ya en la carretera, también junto al Duero, haciendo honor a su ubicación, la Alegría del Puente, que aguantó hasta los últimos años del siglo. Vecino de San Pedro, el bar tienda del Gallarón vendía gaseosas en envase de cristal con tapón de porcelana y artilugio metálico, a 2.40 pesetas la botella de litro. Quién iba a imaginar que el popular Mandarria, el que nunca tuvo Navarra, acabaría cerrando sus puertas hace ya años. Como bastante antes lo habían hecho el Julián y el Sanz, en la Plaza Mayor.
Patatas bravas, las del Caribe, en el Tubo, decorado con murales de bucaneros y hermosas mujeres, cañones y barriles de ron, que hacían navegar nuestra fantasía en el barco del capitán Kidd hasta las remotas Antillas. Germán Ortigosa prefería “quedarse” en el más cercano Cantábrico, pues, enamorado de lo norteño, vez que entraba en el bar, vez que se iba derecho a la máquina de discos en busca del inglés que vino a Bilbao, a ver la ría y el mar… mientras el popurrí seguía incansable, ya en los toros de San Sebastián, ya en los de Valladolid, terminando por convencernos, de tanto oírlo, que el ramillete tenía que ser por fuerza Santurce Bilbao y Portugalete. Dichosos tiempos en que todavía no nos habían comido el terreno y la sesera la música anglosajona y las sevillanas. El Tubo, bien es verdad, no ha vuelto a ser lo que era. Quedan casi todos los bares, sí, aunque la mayoría han cambiado de dueño y el ambiente es otro. Así ocurrió con el Iruña de Ángel El Alpargatero, el Patata del Nicesio, el Brasil del Abelio y el Benja o el Pacho del Gregorio y el Lázaro. Puede que también el Bambi haya arrojado la toalla, y acaso el antiguo Buja ya no conserve la cabeza de toro de cuando fue sede de la Peña Taurina. Ni al Palacio de los Condes de Gómara le faltó su bar, el Silencio, de nombre nada acorde con el ambiente tabernario. Los futboleros, cuando aún no había llegado el empacho televisivo, se informaban de los resultados de las quinielas en las pizarras de la Cierva, pegado a la taberna Aquí te espero, o en el Ruiz; en éste, un camarero era del Madrid y otro del Bilbao. Los muy ladinos usaban un ingenioso sistema de captar propinas; consistía en una balanza con dos botes, cada uno con el escudo de su equipo. Así picaban a los seguidores de uno y otro equipo que se rascaban el bolsillo para inclinar la balanza hacia su favorito. La ronda había de continuar, cruzando la calle, en el Rangil, mitad tasca mitad bodega, propiedad de una familia con larga tradición vinatera, de lo que daban fe los bocoyes de barro llenos de buen caldo. En algunas ocasiones no venía mal bajar, poquito a poco, hasta el Ventorro, a las afueras de la ciudad saliendo hacia el Cañuelo, para que la cabeza tuviese tiempo de airear los vapores etílicos por el camino y, ya allí, echar unas partidas a la rana siempre que no se hubiese trasegado más de la cuenta, en cuyo caso no había humano que le hiciera abrir la boca al maldito bicho.
Además de la casa de comidas de Félix, la gente de los pueblos acudía a otros bares y tabernas a la hora del alterne o el almuerzo, siendo costumbre que cada comarca de la provincia tuviese sus preferencias. Así, unos elegían la Oficina, donde coincidían con modestos funcionarios o trabajadores de la construcción, otros optaban por el Apolonia, en la Plaza de Herradores, frecuentado por los taxistas que tenían la parada en la misma plaza, o por el Regio, en el que solían reunirse las gentes de Pinares. Pero la república popular de la bebienda por antonomasia, la taberna por la que siempre sentí especial simpatía y querencia, no era otra que la del Lázaro, la tasca más antigua por méritos propios, la que ha sabido conservarse fiel a su personalidad sin caer en veleidades modernistas. Pena me han dado siempre los establecimientos que, haciendo gala de un progreso mal entendido, renunciaron a su carácter y arramblaron con todo lo que les identificaba, a menudo conservado durante varias generaciones. Así, fueron desapareciendo los veladores de gruesos y desgastados mármoles, las maderas de los mostradores, las frascas de boca ancha tapadas por un corcho gordo, las viejas puertas… dando paso a los materiales sintéticos, al frío aluminio o al no menos frío acero inoxidable y a las botellas de tapón de rosca. Pues muy bien, con su pan se lo coman. En la tasca bodega del Lázaro han sabido compartir barra cuadrillas de albañiles, empleados de banca, estudiantes de la Normal, bedeles de instituto, dependientes de ultramarinos… todo un mundo variopinto en buena armonía. … Mientras los días en el cuartel transcurrían monótonos y lentos, cavilaba sobre mi futuro. Iba siendo hora de sentar la cabeza, como diría el abuelo Francisco, buscar trabajo y hacerme un hombre de provecho. Intuía que ya nada iba a ser igual, que los tiempos de estudiante y parranda pertenecían a un pasado que se me antojaba remoto a pesar de su inmediatez. Me turbaba el ánimo dar por seguro que, en cuanto me licenciase, iba a emprender el camino de la emigración, tras los pasos de tantos otros que me habían precedido durante décadas. Cualquier supersticioso podría pensar que una extraña maldición se abatía sobre nuestra tierra desde tiempo atrás arrojando al exilio a miles de sus hijos. Sin embargo, dejando aparte hechicerías o aojamientos, la decadencia habría de provenir, sin duda, de causas más prosaicas y terrenales. Suponía que quizá la primera piedra del declive la habría puesto el político Javier de Burgos, en el ya lejano 1833, con su nueva distribución provincial que nos hizo perder territorios nuestros en La Rioja, Los Cameros y La Alcarria. Desde entonces, Alfaro, Calahorra, Enciso, Atienza, Cobeta… nunca más volvieron a pertenecer a Soria, por más que continuase la tradicional familia de riojanos y sorianos, primos hermanos.
© Miguel Maderuelo Ortiz
|
|
|