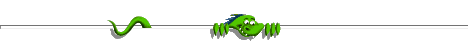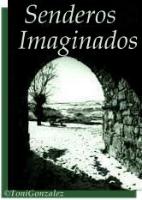 A Pie por Soria
|
|
El dueño de La Taberna de Almanzor
Había visitado mucho ese pequeño pueblo medieval. Conocía su entorno, su bosque, sus piedras, su río, la calzada romana que asciende hasta las ruinas de Voluce, sus escudos, los restos del castillo y su historia, las leyendas, el valle donde dicen que Almanzor terminó para siempre con su buena media luna. Conocía también el pequeño museo, el cristo románico; sus guisos típicos y el buen chorizo secado al humo de las chimeneas cónicas, como las de los celtíberos, sus antepasados. Sabía bien de la dificultad para transitar sus empinadas y empedradas calles. Había comprado muchas veces sobadillos y pan de leña. De Calatañazor lo conocía casi todo, pero me faltaba la Taberna de Almanzor. No podría explicar porqué, pero el caso es que, en veinte años, nunca había entrado en esa taberna. Un 29 de diciembre, alrededor de las 8 de la tarde la conocí; a ella, y a su dueño. Ahora, tratando de describirla, me doy cuenta de que lo realmente interesante de ese lugar no es tanto la taberna en sí, como la luz que la ilumina. Y, curiosamente, me he fijado en todo menos en la iluminación.
La taberna tal vez fuera en su día estanco, tienda donde se vendía lo necesario para sustentar un modesto hogar, lugar también para tomar un vaso de vino, o todo junto. Está ubicada en el zaguán de la casa, cuadrado, no excesivamente grande, con unos cuantos escalones anchos al fondo y a la derecha que, tal vez, conducen a la vivienda. A la izquierda se halla el mostrador; sirve de base para los vasos un gran madero que cierra por las noches un espacio donde se guardan las botellas y desde donde se sirve al cliente. Forma el cuadrado interior con la madera un a modo de garita de feria de tiro al blanco. Frente a ese espacio hay dos mesas, y junto a una de ellas una estufa de leña quema madera de enebro. Una madera que perfuma la calle con el humo, y el establecimiento cada vez que la boca de la estufa se levanta para meter más madera. Colgados de una de las vigas, boca abajo, grandes ramos de hierbas de los alrededores adornan un espacio ya de por sí acogedor. Dentro de la garita, desde donde se sirve al cliente un vino clarete de la frasca, cuelga un quinqué barroco. Los vasos están colocados dentro de un pequeño armario de madera oscura protegidos los huecos delanteros por unos visillos blancos. Al otro lado una puerta comunica con la cocina; a través de un cristal pueden verse los chorizos colgados de un palo. Junto a la escalera una caja de cartón contenía un surtido de los muchos fósiles que se encuentra por toda la zona y, detrás de esa caja, otra se mostraba repleta de astillas de perfumada madera de enebro, "ahora dicen que sabina –nos aclaró el dueño- pero siempre la hemos llamado enebro; cuesta mucho cortarla". Toda la taberna está limpia y caliente. Y en ese entorno se comprende que los clientes de esa tarde –cuatro en la pequeña barra y dos en las mesas- fueran extremadamente amables, tanto entre ellos, como con los que entrábamos, saludando casi con afecto. Nada desentona en la Taberna de Almanzor; tampoco los clientes. Parece lo que es, el zaguán de la casa familiar, donde todos se reunen alrededor de la estufa de leña. El dueño forma parte del entorno; ejerce, sin pretenderlo, de cabeza de familia de todo el que entra. Cuando le ví entendí lo que Antonio había querido decirme días atrás sobre la herencia genética de los pastores trashumantes. Tal vez el tabernero no lo fuera, pero, a buen seguro, que sus antepasados sí, alguno de ellos le había transmitido a él esa herencia. Cuenta alrededor de los sesenta años. Sus rasgos están marcados, pero no en exceso. La mirada franca. De estatura media y muy fibroso. Agil. La piel morena, curtida. Casi seguro que, como todos los pastores, es incansable. También como ellos, poco hablador, aunque a nosotros respondió a todas las preguntas. En tan poco tiempo como estuvimos en su casa no pudimos comprobar si su genotipo se correspondía con el de los pastores trashumantes en general. Son ellos altivos pero respetuosos. Conocen los caminos por los que se mueven como otros su casa. Huelen las fuentes y las cuidan. Saben de hierbas y las utilizan. Se levantan con el sol y cuando él se acuestan. Manejan bien la colodra que ellos mismos, en ocasiones, tallan. Se tutean con el fuego y lo dosifican. Cortan el pan bien asentado, apoyando la pieza en el hombro y de un tajo de su inseparable navaja; lo desmenuzan, lo fríen en la sartén que siempre le acompañan. Conocen, sin darle importancia, la forma de las nubes y su significado, la dirección del viento, la procedencia de las lluvias. Escuchan atentamente los ruidos del bosque y entablan con ellos conversaciones. No les amedrantan las huellas sobre el barro o la nieve; con sólo mirarlas conocen a qué animal pertenecen y la envergadura de su propietario. Se ríen de las supersticiones ajenas y cultivan las suyas propias. Pragmáticos y telúricos. De una sola pieza. Saben el lugar que les corresponde en la jerarquía pastoril y en la de la sociedad. Odian a los agricultores y su sedentarismo, con ese odio heredado, casi tranquilo, que forma parte de su casta, de raza. Respetan los sembrados porque hace ya siglos que están destinados, agricultores y ganaderos, a convivir pacíficamente. Acostumbran a ver los campos y las aldeas desde arriba, se saben superiores a ellos. Se alejan de su casa y de su familia con la serena seguridad de que a la vuelta todo seguirá en su sitio. Conocen muchos lugares, pero los perciben desde su particular punto de vista, sin envidias. Su vida es la trashumancia. Su familia, mientras caminan el bosque, su rebaño. No abunda entre ellos la malahierba, porque todas las hierbas pasan por la suela de sus botas, se rinden ante la fuerza de sus bien plantadas piernas, y se esconden, o, simplemente, son destruidas a su paso. Conocen como nadie el secreto de la vida, porque cada día ven salir del vientre de sus animales hembras nuevos retoños. Y todo eso lo llevan escrito en sus caras y en su mirada. También lo llevaba escrito el dueño de la Taberna de Almanzor, aunque él, ahora, dedique parte de su vida a atender a los amigos clientes que acuden a su casa a tomar un chato de vino. Cuando ya nos íbamos, apareció una señora atándose debajo de la barbilla un pañuelo. Tal vez acudía a la llamada de los animales domésticos. La reconocí. Estoy casi segura que fue ella la que, casi diez años atrás, me acompañó por los alrededores para enseñarme las fuentes de Calatañazor, el río, y la calzada romana que conduce al antiguo enclave romano. © Isabel Goig
Y aún hay más en otras Webs sorianas, inténtalo con el
|