|

ÍNDICE:
I.-
EL
MOLINO Y SU ENTORNO GEOGRÁFICO.
EL
MOLINO Y SU CAUCE.
II.-
DOCUMENTACIÓN PARA EL ESTUDIO DEL MOLINO.
III.-
DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL CONJUNTO
IV.- CONCLUSIONES
V.- BIBLIOGRAFÍA
VI.- SOPORTE
FOTOGRÁFICO
I.-
EL MOLINO Y SU ENTORNO GEOGRÁFICO
El molino que
vamos a estudiar fue utilizado durante siglos por los habitantes de
Renieblas y de otros pueblos cercanos. Renieblas es una localidad situada
en el Noreste de la provincia de Soria, a quince kilómetros de la
capital. Podemos ver su Locación precisa en la hoja número 350 I de los
mapas topográficos 1:25000 del Instituto Geográfico Nacional.
El relieve es más bien llano aunque de vez en cuando aparecen elevaciones
de poca importancia, la más importante es la conocida como "Alto
Tiñoso", elevación que sí que cuenta con pendientes notables en
comparación con el resto del terreno; también destaca el pequeño
conjunto denominado "Sierra del Almuerzo". La tierra es apta
para el cultivo de cereal, actividad que desde siempre ha sido la
principal fuente de ingresos de sus habitantes. También tiene cierta
importancia la ganadería, fundamentalmente la ovina. En los lugares más
agrestes del término municipal existen bosques de encina que obviamente,
hace siglos ocuparían mayor extensión que la actual.
En cuanto a aspectos humanos, la población de Renieblas en 1996 era de
130 habitantes, a pesar de que esta cifra puede parecemos pequeña es un
número importante si lo comparamos con el resto de municipios que lo
rodean, tan solo es superado por Almajano, municipio situado a tres
kilómetros de Renieblas que sumaba el mismo año un total de 196
habitantes.
El poblamiento en esta zona está atestiguado desde antiguo, algunos
aseguran que alguna parte de la torre de la Iglesia pudo tener origen
prerromano, no obstante tan solo se basan en pequeños indicios. El
asentamiento de Roma en el actual término de Renieblas sí está
perfectamente comprobado. Por Renieblas pasa la vía
Asturica-Caesaraugusta correspondiente al itinerario número 27 de
Antonino. En el paraje denominado "La Atalaya' se encuentra uno de
los más antiguos campamentos militares de la república romana
localizados en Europa, el arqueólogo Alemán Schulten lo dató en el
Siglo I A.C., el campamnento fue reutilizado sucesivamente por varios
caudilllos militares romanos dentro de la ardua labor que supuso la
conquista de Numancia.
Pruebas importantes como pueden ser el callejero, la Iglesia, las ruinas
de un antiguo palacio y bastantes evidencias arqueológicas demuestran que
el primitivo núcleo de población creció y se consolidó durante la edad
media.
EL
MOLINO Y SU CAUCE.
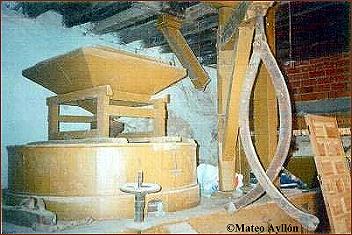 No
hace falta insistir en la importancia que para un molino suponía el
contar con su propia acequia, cacera o cauce. El fuero de Soria, nombre
que se da por extensión al fuero que fuero concedido a la villa y tierra
de Soria durante el reinado de Alfonso VIII contiene un apartado que nos
interesa: el Título de los molinos, en el que se regula el
modo de construir y utilizar estos edificios. El fuero autorizaba a
construir molinos sin cauce propio, en la madre del río, pero las
ventajas parecen ser mayores si el molino dispone de su propia
"cacera", sobre todo en el caso de la mayoría de los molinos
rurales de la provincia de Soria, que no contaban con abundantes caudales: No
hace falta insistir en la importancia que para un molino suponía el
contar con su propia acequia, cacera o cauce. El fuero de Soria, nombre
que se da por extensión al fuero que fuero concedido a la villa y tierra
de Soria durante el reinado de Alfonso VIII contiene un apartado que nos
interesa: el Título de los molinos, en el que se regula el
modo de construir y utilizar estos edificios. El fuero autorizaba a
construir molinos sin cauce propio, en la madre del río, pero las
ventajas parecen ser mayores si el molino dispone de su propia
"cacera", sobre todo en el caso de la mayoría de los molinos
rurales de la provincia de Soria, que no contaban con abundantes caudales:
"Si algún omme cauce ficiere de nuevo, otro omme ninguno non faga
molino en aquel cauce, que faga embargo, ó angostura al molino de aquel
que el cauce ficiere de nuevo.
Todo aquel que cauce ficicre de nuevo, faga quantos molinos pudiere en el
mejor logar que quisiere." (FUERO
DE SORIA -Título de los molinos).
Para estudiar el
cauce de nuestro molino es necesario separarnos del edificio unos dos
kilómetros, distancia ciertamente considerable. Ahí se encuentra el
azud, se trata de una pequeña presa, que permite elevar el nivel de las
aguas del río Merdancho y de este modo desviar parte de ese caudal hacia
el cauce artificial que nosotros denominamos cacera. En este caso
los constructores del azud aprovecharon un ligero desnivel natural por el
cual, tras un pequeño remanso el río debería descender por una suave
pendiente. Se decidió hacer allí la presa para que la cacera discurriera
a una altura ligeramente superior a la del río, de este modo era más
fácil conducir el agua, aunque hay problemas de fugas de agua en la
cacera causados por la diferencia de altitud entre los dos cursos de agua.
El aparejo del azud es de grandes piedras de mampostería, de mayor
tamaño en la base, unidas con mortero de cemento. La parte superior está
rematada por una capa de hormigón. Este aparejo es bastante moderno pues
toda esta parte del azud tuvo que ser reparada a finales de la década de
1980, debido al mal estado en el que se encontraba por el empuje de las
aguas del río. Detrás del muro de la presa se han dispuesto
piedras de diferentes tamaños para reforzar este, de modo que si el agua
rebasa por algún punto la altura de este muro, continuará hasta
encontrarse de nuevo con el río, pero sin salirse de un pequeño lecho
artificial de piedras sueltas.
Inmediatamente después de la presa propiamente dicha, el azud cuenta con
dos aliviaderos, (distintos del aliviadero principal de la cacera que
aparece marcado en el mapa) separados cada uno de ellos unos diez metros,
el aliviadero situado a continuación de la presa principal tan solo
consiste en un socavón en la margen derecha del cauce aguas abajo, de
unos dos metros de anchura, por el que debería escapar el agua en el caso
de que hubiera un fuerte caudal y esta se remansase aumentando el nivel
del agua en el cauce, el lecho de este aliviadero hasta que se une al
río, de una longitud aproximada de siete metros, esta reforzado con
piedras de tamaño variable igual que veíamos en la presa.
A unos diez metros de distancia según se avanza por la cacera se
encuentra otro aliviadero, este último es el que más desagüe
proporciona a la cacera pues dispone de una compuerta que permite regular
la entrada de agua. El lecho de este aliviadero, en el tramo que separa la
cacera del río también se encuentra reforzado con piedras sueltas,
además, en el lado donde se une con la cacera está reforzado con una
gruesa capa de hormigón. Después del hormigón encontramos un fuerte
muro de mampostería en el que destacan dos grandes piezas de sillería
que llevan tallada una guía para sujetar la compuerta. La compuerta es de
hierro al igual que una rejilla de finos barrotes situada debajo de esta.
Una vez superada la compuerta del azud comienza la cacera propiamente
dicha, se trata de un canal artificial que tendrá una profundidad media
de medio metro, y una anchura media de dos metros. El canal ha sido
simplemente excavado en el suelo, pues se trata de tierra blanda dedicada
al cultivo. A ambos lados del canal se pueden ver en ocasiones fragmentos
de muros prácticamente derruidos que marcarían los límites de antiguas
huertas hoy abandonadas o sustituidas por choperas. Se observa un intenso
aprovechamiento agrícola del agua del cauce del molino, que hoy ha
desaparecido totalmente. Es lógico pensar que esto pudo ocasionar
conflictos entre el molinero y los propietarios de las huertas por el uso
del agua.
El aprovechamiento de las tierras cercanas al cauce también podía ser de
tipo forestal actualmente continúa este uso y podemos ver alguna chopera
cercana al cauce en lo que antes serían huertas, asimismo toda la ribera
del cauce esta sembrada de chopos. Hay que señalar que este
aprovechamiento forestal no es moderno, el proyecto de contribución
única del catastro del Marques de la Ensenada que data de principios del
síglo XVIII, ya prestaba atención a los ingresos que podía obtener el
propietario del molino con los árboles que crecían en el cauce:
"Por el esquilmo de veinte árboles silvestres que tiene el referido
Don Joseph Orovio en la cacera de dcho. Molino se le considera de utilidad
cinco reales de vellón en cada un año según la regulación hecha por
los peritos."(Archivo Histórico Provincial de Soria. Fondo Catastro
de Ensenada, pueblo: Renieblas).
La cacera se encuentra reforzada en algunos puntos con obras de
mampostería, sobre todo donde esta se encuentra cercana al río y más
elevada que este, que son los lugares donde hay más peligro de fuga. Lo
que ocurre es que estas obras de mampostería apenas son visibles pues las
sucesivas limpiezas del cauce hacían que el lodo se acumulase a los lados
de la cacera tapando estos muros, lo que a la vez servía para
reforzarlos; en el primer tramo de la cacera, desde el azud hasta el
aliviadero, que tiene una longitud de kilómetro y medio, solo son
visibles cuatro de estos muros y tres corresponden a obras modernas que se
hicieron para tapar fugas.
El mantenimiento del cauce requería de grandes trabajos, que siguen
siendo necesarios actualmente aunque el molino esté en desuso. Una vez al
año, normalmente en julio o agosto, cuando el caudal del cauce más
descendía era necesario limpiarlo de toda la maleza y vegetación que se
acumulaba en él y podía dar lugar a obstrucciones de la maquinaria.
Para facilitar la descripción he divido el cauce en varios tramos que
pueden distinguirse con claridad en el mapa, el primer tramo tendría una
longitud aproximada de un kilómetro y medio e iría desde el azud hasta
el aliviadero señalado en el mapa. El aliviadero consiste en dos
compuertas construidas con aparejo de mampostería reforzado con piezas de
sillería en los extremos y en las propias guías de las compuertas, una
de esas compuertas esta cerrada y corresponde al aliviadero, es decir, va
a parar al río Merdancho del que le separa una longitud aproximada de
diez metros, en caso de crecida se abría para evitar que el empuje de las
aguas dañara el edificio del molino. En la otra compuerta encaja una reja
de anchos barrotes dispuesta en la misma cacera con el fin de impedir el
paso hacia la balsa de ramas y maleza.
El siguiente tramo del cauce comienza a partir de este aliviadero y
termina en el molino, tiene una longitud total de medio kilómetro. La
siembra indiscriminada de chopos y la gran cantidad de vegetación
silvestre han hecho que sea difícil de recorrer a pié. Nos hemos fijado
en que la orilla izquierda de la cacera aguas abajo aparece aquí
reforzada por un muro de mampostería en todo el tramo, pero este
permanece prácticamente oculto debido a la acumulación de lodos
ocasionada por las sucesivas limpiezas del cauce.
Una vez que termina este tramo y el agua traspasa el molino comienza lo
que se denomina socaz, o cauce bajo, esta parte del cauce también es
propiedad del molino y en la mayoría de los casos se extiende hasta que
la cacera vuelve a unirse con el río. En el caso del molino de Renieblas
no ocurre así, el socaz termina en un pequeño embalse junto a la iglesia
del pueblo, algo más de medio kilómetro después de atravesar el molino,
allí el agua de la cacera se junta con la de otros manantiales que nacen
en Renieblas, y el nuevo cauce se junta con el río después de atravesar
la dehesa de propiedad comunal, pasando por la zona donde se sitúan las
huertas, de este modo el aprovechamiento agrícola del agua del molino
continua.
.../...
©
Mateo
Ayllón Martínez
(Primer
capítulo del trabajo finalista del I Certamen etnológico "José
Tudela")
|