|
PUERCA
TIERRA de John Berger
Epílogo histórico

«La tierra muestra a
quienes valen y a quienes no sirven para nada.» Opinión de un campesino
citada por Jean Pierre Vernant en Mythe et Pensée Chez les Grecs.
(Vol. 2, París, 1971.)
«El campesinado
consiste en pequeños productores agrícolas, quienes, sirviéndose de unos
sencillos aperos y del trabajo de sus familias, producen principalmente para
su propio consumo y para el cumplimiento de sus oblígacíones para con
quienes detentan el poder polítíco y económico.» Theodor Shanin, Peasants
and Peasant Societies. (Londres, 1976.)
En el siglo XIX
existía una tradición según la cual los novelistas, los cuentistas e
incluso los poetas ofrecían al público una explicación histórica de su
obra, a menudo en la forma de un prefacio. Inevitablemente, un poema o un
cuento tratan de la experiencia individual; el modo cómo esta experiencia
se relaciona con las evoluciones y los cambios a una escala mundial puede y
debe estar implícito en la escritura misma: éste es precisamente el reto
que plantea la «resonancia» de un idioma (en cierto sentido, cualquier
lengua, al igual que cualquier madre, lo sabe todo). Sin embargo, en un
poema o un cuento no suele ser posible hacer totalmente explícita la
relacíón entre lo particular y lo universal. Quienes intentan hacerlo
terminan escribiendo parábolas. De ahí, el deseo del escritor de dar una
explicación en torno a la obra o las obras que ofrece al lector.
Esta tradicíón se estableció precisamente en el siglo XIX por que ése
fue un siglo de cambios revolucionarios el que la relación entre el
individuo y la historia se hizo consciente.
La escala y el ritmo de los cambios en
nuestro siglo son incluso mayores. Y, sin embargo, es raro que un escritor
hoy intente explicar su libro. El argumento que se ha venido ofreciendo es
que la obra de imaginación que el autor ha creado debería bastarse a sí
misma. La literatura se ha elevado a sí misma al rango de arte puro. O eso
se supone. La verdad es que la mayor parte de la literatura, ya esté
dirigida a un público de élite o a las masas, ha degenerado en pura
diversión.
Yo me opongo a esa transformación por
muchas razones, entre las cuales la más sencilla es que es un insulto para
la dignidad del lector, para la experiencía que se trata de comunicar y
para el escrítor. Por eso he escrito este ensayo.
La vida campesina es una vida dedicada
por entero o a la supervivencia. Esta es tal vez la única característica
totalmente compartida por todos los campesinos a lo largo y ancho del mundo.
Sus aperos, sus cosechas, su tierra, sus amos pueden ser diferentes, pero,
independientemente de que trabajen en el seno de una sociedad capitalista,
feudal, u otras de más difícil clasificación, independientemente de que
cultiven arroz en Java, trigo en Escandinavia o maíz en Sudamérica, en
todas partes se puede definir al campesinado como una clase de
supervivientes. Durante el último siglo y medio, la tenaz capacidad de los
campesinos para sobrevivir ha confundido a los administradores y teóricos.
Todavía hoy se puede decir que los campesinos componen la mayor parte de
los habitantes del globo. Pero este hecho oculta otro más importante. Por
primera vez en la historia se plantea la posibilidad de que esa clase de
supervivientes pueda dejar de existir. Puede que dentro de un siglo los
campesinos hayan desaparecido. En la Europa Occidental, si los planes salen
conforme fueron previstos por los economistas, en veinticinco años no
quedarán campesinos.
Hasta hace muy poco
tiempo, la campesina había sido siempre una economía dentro de otra
economía. Esto fue lo que hizo posible que sobreviviera a las
transformaciones globales que se dieron en el seno de la macroeconomía en
la que estaba inserta: feudal, capitalista, socialista incluso. Con esas
transformaciones el modelo campesino de lucha por la supervivencia se vio
modificado, pero los cambios definitivos se forjaron en los métodos
empleados con el fin de extraerle una plusvalía: trabajos obligatorios,
diezmos, arriendos, impuestos, aparcerías, intereses sobre los préstamos,
normas de producción, etc.
A diferencia de
cualquier otra clase trabajadora y explotada, el campesinado siempre se ha
sustentado a sí mismo, y esto lo convirtió, hasta cierto punto, en una
clase aparte. En tanto en cuanto producía la plusvalía necesaria, se
integraba en el sistema económico-cultural histórico. En tanto en cuanto
se sustentaba a sí misma, se encontraba en la frontera de ese sistema. Y
creo que se puede decir tal cosa incluso de aquellas épocas y aquellos
lugares en los que los campesinos componen la mayoría de la población.
Si pensamos que la estructura
jerárquica de las sociedades feudales o de las sociedades asiáticas era
más o menos piramidal, el campesinado formaba la base del triángulo. Esto
significaba, como en el caso de todos los pueblos de frontera, que el
sistema político y social les ofrecía el mínimo de protección. Por eso
tenían que valerse por si mismos: en el seno de la comunidad y en el de la
familia extensa. Mantenían o desarrollaban sus propias leyes y códigos de
comportamiento tácitos, sus propios rituales y creencias, sus propios
conocimientos y su propia sabiduría transmitidos oralmente, su propia
medicina, sus propias técnicas y, en ciertos casos, su propia lengua.
Sería un error pensar que todo esto constituía una cultura independiente,
a la que no afectaban las transformaciones técnicas, sociales y económicas
de la cultura dominante. A lo largo de los siglos la vida campesina ha
sufrido modificaciones, pero las prioridades y valores de los campesinos (su
estrategia para sobrevivir) constituyeron una tradición que sobrevivió a
cualquier otra en el resto de la sociedad. La relacíón tácíta de esta
tradición campesina, en cualquier momento de la historia, con la cultura de
la clase dominante ha sido, por lo general, subversiva y herética. «No
huyas de nada», dice un refrán campesino ruso, «pero no hagas nada». La
fama de astutos que se atribuye universalmente a los campesinos es un
reconocimiento de esta tendencia a la reserva y la subversión.
Ninguna clase ha sido o es más
consciente que el campesinado en lo que respecta a su economía. Ésta
determina o influencia de forma consciente cada una de las decisiones que un
campesino toma cotidianamente. Pero la suya no es la economía del
comercíante, ni tampoco la economía política burguesa o marxista. El
autor que ha escrito con mayor conocimíento de causa, basándose en su
experiencia personal, acerca de la economía campesina fue el agrónomo ruso
Chayanov. Quien quiera comprender el campesinado, entre otras muchas cosas,
ha de retrotaerse a los escritos de Chayanov.
El campesino no
imaginó nunca que lo que se extraía de su trabajo era plusvalía. Se
podría decir que el proletariado sin conciencia política tampoco es
consciente de la plusvalía que crea para sus patronos; pero esta
comparación es equívoca, pues al obrero, al trabajar por dinero en una
economía monetaria, se le puede engañar fácilmente con respecto al valor
de lo que produce, mientras que la relación económica del campesino
con el resto de la sociedad siempre ha sido transparente. Por un lado, su
familia producía o intentaba producir lo que necesitaban para vivir, y por
el otro, él veía que quienes no habían trabajado se apropiaban parte de
ese producto, el resultado del trabajo de su familia. El campesino sabía
perfectamente lo que se le extraía, pero no lo consideraba plusvalía por
dos razones, material la primera y epistemológica la segunda. 1) No era
plusvalía porque las necesidades de su família todavía no estaban
garantizadas. 2) Una plusvalía es un producto final, el resultado de un
proceso consumado de trabajo y de cumplimiento de ciertos requisitos. Para
el campesino, sin embargo, las obligaciones que le imponía la sociedad
tomaban la forma de un obstáculo preliminar. Este obstáculo era a
menudo insuperable. Pero era al otro lado del mismo en donde operaba la otra
mitad de la economía del campesino, en virtud de la cual su familia
trabajaba la tierra para garantizar sus propias necesidades.
El campesino podía pensar que las
obligaciones inmpuestas eran un deber natural o una injusticia inevitable,
pero en cualquier caso eran algo por lo que tenía que pasar antes de
iniciar la lucha por la supervivencia. Primero tenía que trabajar para sus
amos, luego para él mismo. Aun cuando fuera aparcero, la porción de la
cosecha del amo se anteponía a las necesidades básicas de su
familia. Si ello no fuera demasiado suave para el trabajo, apenas
imaginable, que el campesino carga a sus espaldas, se podría decir que esas
obligaciones impuestas tomaban la forma de un hándícap permanente. Era a
pesar de éste cómo la familia tenía que iniciar la lucha, ya de por
sí desigual, contra la naturaleza, a fin de ganarse su propia subsistencia
mediante su propio trabajo.
Así, el campesino tenía que superar
el hándícap permanente de que le arrebataran una «plusvalía»; tenía
que vencer, en la mitad de su economía dedicada a la subsistencia, todos
los riesgos de la agricultura: malas cosechas, tormentas, sequías,
inundaciones, plagas, accidentes, empobrecimiento del suelo, pestes, y sobre
todo, estando en la base, en la frontera, con una protección mínima,
tenía que sobrevivir a las catástrofes sociales, políticas y naturales:
guerras, plagas, fuegos, pillajes, etc.
La palabra superviviente tiene
dos significados. Denota a alguien que ha vivido y superado trances muy,
duros. Y también denota a la persona que ha seguido viviendo cuando otras
han desaparecido o perecido. Es en este segundo sentido como yo utilizo el
término en relación con el campesinado. Los campesinos eran aquellos que
continuaban trabajando, a diferencia de los muchos que morían jóvenes,
emigraban o terminaban en la pobreza más total. En ciertos períodos los
que habían sobrevivido eran ciertamente una minoría. Las
estadísticas demográficas nos dan una idea de las dimensiones de los
desastres. La población de Francia en 1320 era de diecisiete millones. Un
poco más de un siglo después era de ocho millones. Hacia 1550 había
vuelto a subir a veinte millones. Cuarenta años más tarde descendíó a
dieciocho millones.
En 1789, la población
era de veintisiete míllones, veintidós de los cuales correspondían a la
población rural. La revolución y los adelantos científicos del siglo XIX
ofrecieron al campesino tierras y una protección física que hasta entonces
no había conocido; al mismo tiempo lo expusieron al capital y a la
economía de mercado; hacía 1848 había comenzado el gran éxodo rural
hacia las ciudades, y hacía 1900 sólo quedaban en Francia ocho millones de
campesinos. El pueblo abandonado ha sido quizá casi siempre, y lo es hoy
con toda certeza, una característica del medio rural: representa el
escenario de los que no han sobrevivido.
Una comparación con
el proletariado de los primeros tiempos de la revolución industrial podría
clarificar lo que quiero decir por clase de supervivientes. Las condiciones
de vida y de trabajo de los primeros obreros industriales condenaron a
millones de ellos a una muerte temprana o a la invalidez de por vida. Pero
la clase en su conjunto, su número, su capacidad, su poder, estaban
creciendo. Era una clase comprometida con (y sometida a) un proceso de
contínua transformación e incremento. No fueron las víctimas de los
padecimientos que extrañaba las que determinaron su carácter de clase,
como sucede en una clase de supervivientes, sino más bien las demandas y
quienes lucharon por ellas.
A partir del siglo XVIII aumentan las
poblaciones de todos los países; primero poco a poco y luego drásticamente.
Para el campesinado, sin embargo, esta experiencia general de una nueva
seguridad de vida no podía borrar de su memoria de clase los siglos
pasados; las nuevas condiciones, incluyendo aquellas proporcionadas por unas
mejores técnicas agrarias, suponían nuevas amenazas: la comercialización
y colonización a gran escala de la agricultura, la insuficiencia de unas
parcelas de cultivo cada vez más pequeñas para el sustento de familias
enteras y, por consiguiente, la emigración en gran escala a las ciudades,
en donde los hijos y las hijas de los campesinos eran asimílados a otra
clase.
El campesinado del siglo XIX era
todavía una clase de supervivientes, con la diferencia de que aquellos que
desaparecían ya no eran los que huían o morían a resultas de las
hambrunas y las pestes, sino los que se veían forzados a abandonar el
pueblo para convertirse en asalariados. Hemos de añadir que bajo estas
nuevas condiciones algunos campesinos se hicieron ricos, pero tras una o dos
generaciones también dejaron de ser campesinos.
Puede parecer que el decir que el
campesinado es una clase de supervivientes no hace sino confirmar lo que las
ciudades, con su arrogancia habitual, han dicho siempre de ellos: que están
atrasados, que son una reliquia del pasado. Los propios campesinos, sin
embargo, no comparten la visión del tiempo implícita en esas opiniones.
Incansablemente consagrado a arrebatar
la vida de la tierra, atado a un presente de trabajo interminable, el
campesino ve, no obstante, la vida como un interludio. Esto queda confirmado
en su familiaridad cotidiana con el ciclo del nacimiento, vida y muerte.
Esta visión podría llevarle a ser religioso; sin embargo, la religión no
se encuentra en los orígenes de su actitud, y, en cualquier caso, la
religión de los campesinos nunca se ha correspondido plenamente con la de
los gobernantes y los curas.
El campesino ve la
vida como un interludio debido al movimiento dual, opuesto en el tiempo, de
sus ideas y sentimientos, movimiento que a su vez se deriva de la naturaleza
dual de su economía. Sueña con volver a una vida sin hándicaps. Está
decidido a transmitir a sus hijos los medios para sobrevivir (y, de ser
posible, más seguros en comparación con los que él heredó), Sus ideales
se sitúan en el pasado; sus obligaciones son para con un futuro que él
mismo no vivirá para ver. Tras su muerte, no será transportado al futuro:
su noción de inmortalidad es diferente: volverá al pasado.
Estos dos movimientos,
hacia el pasado y hacía el futuro no son tan opuestos como puede parecer a
primera vista, porque básicamente el campesino tiene una visión cíclica
del tiempo. Son dos maneras diferentes de girar en torno a un círculo.
Acepta la secuencia de los siglos sin convertirla en algo absoluto. Quienes
tienen una visión del tiempo unidireccional no admiten la idea del tiempo
cíclico: les da vértigo moral, pues toda su moralídad se basa en la
relación causa-efecto. Quienes tienen una visión cíclica del tiempo no
tienen gran inconveniente en aceptar la convención del tiempo histórico,
que no es sino la huella de la rueda que gira.
El campesino se
imagina una vida sin hándicaps, una vida en la que no se vea obligado a
producir primero una plusvalía antes de proveer su propio sustento y el de
su familia, como un estado originario del ser que existía antes del
advenimiento de la injusticia. El alimento es la primera necesidad del
hombre. Los campesinos trabajan la tierra para producir el alimento
necesario para sustentarse. Y, sin embargo, se ven obligados a alimentar a
otros antes, a menudo al precio de pasar hambre ellos mismos. Ven cómo el
grano de los campos que ellos han labrado y cosechado, en su propia tierra o
en la del amo, les es quitado para alimentar a otros, o es vendido asimismo
para el beneficio de otros. Por mucho que se considere que las malas
cosechas son una fatalidad del destino, o que el amo/propietario lo es
debido al orden natural de las cosas, independientemente de las
explicaciones ideológicas que puedan ofrecerse, el hecho básico está
claro: ellos, que pueden alimentarse a sí mismos, se ven obligados a
alimentar a los demás. Tal injusticia, razona el campesino, no puede haber
existido siempre, y así imagina un mundo justo en sus comienzos. En sus
comienzos, un estado de justicia primordial para con el trabajo primordial
de satisfacer la necesidad primordial del hombre. Todas las revueltas
campesinas espontáneas han tenido como objetivo la restauración de una
sociedad campesina justa e igualitaria.
Este sueño no es la versión usual
del sueño del paraíso. El paraíso, tal como hoy lo entendemos, fue
seguramente la invención de una clase relativamente desocupada. En el
sueño campesino, el trabajo no deja de ser necesario. El trabajo es la
condición de la igualdad. Los ideales de igualdad marxista burgués
presuponen un mundo de abundancia; exigen la igualdad de derechos para todos
delante de una cornucopia; la cornucopia que construirán la ciencia y el
desarrollo del conocimiento. Lo que cada uno de ellos entiende por igualdad
de derechos es, por supuesto, muy diferente. El ideal campesino de igualdad
reconoce un mundo de escasez, y su promesa es la de una ayuda mutua
fraternal en la lucha contra ésta y un reparto justo del producto del
trabajo. Estrechamente relacionado con su aceptación de la escasez (en
tanto que superviviente), se encuentra su reconocimiento de la relativa
ignorancia del hombre. Puede admirar el saber y los frutos de éste, pero
nunca supone que el avance del conocimiento reduzca en modo alguno la
extensión de lo desconocido. Esta relación no antagonista entre lo
desconocido y el saber explica por qué parte de su conocimiento se acomoda
a lo que, desde fuera, se define como superstición o magia. No hay nada en
su experiencia que le lleve a creer en las causas fínales, precisamente
porque su experiencia es tan amplia. Lo desconocido sólo se puede eliminar
dentro de los límites de un experimento de laboratorio. Unos límites que a
él le parecen ingenuos.
Opuestos al movimiento
de las ideas y los sentimientos del campesino con respecto a la justicia en
el pasado se encuentran otras ideas y sentimientos dirigidos hacia la
supervivencia de sus hijos en el futuro. En la mayor parte de los casos, los
segundos son más fuertes y conscientes. Los dos movimientos se equilibran
solamente en la medida en que juntos le convencen de que el interludio del
presente no puede juzgarse en sus propios términos; moralmente, se juzga en
relación con el pasado; materialmente, en relación con el futuro.
Estrictamente hablando, nadie es menos oportunista que el campesino (si
dejamos a un lado la oportunidad inmediata).
¿Qué piensan o
sienten los campesinos con respecto al futuro? Dado que su trabajo implica
la intervención o la ayuda en un proceso orgánico, la mayoría de sus
actos están orientados hacia el futuro. El hecho de plantar árboles es un
ejemplo obvio, pero también lo es igualmente el ordeñar una vaca. Todo lo
que hacen tiene un carácter anticipatorío y, por consiguiente, siempre
inacabado. Conciben este futuro, al que se ven forzados a empeñar todos sus
actos, como una serie de emboscadas. Emboscadas de riesgos y peligros. El
futuro más probable, hasta hace poco, era el hambre. La contradiccíón
fundamental de la situación del campesino, el resultado de la naturaleza
dual de su economía, era que siendo ellos quienes producían el alimento,
eran ellos también los que tenían más probabilidades de pasar hambre. Una
clase de supervivientes no puede permitirse el lujo de creer en una meta en
la cual la seguridad o el bienestar están garantizados. El único futuro es
la supervivencia; y ése ya es un gran futuro. Por eso más les vale a los
muertos volver al pasado, en donde dejan de correr riesgos.
El camino del futuro cruzado de
futuras emboscadas es la continuación del otro camino viejo por el que han
llegado los supervivientes del pasado. Esta imagen es adecuada porque es
siguiendo un camino construido v mantenido por generaciones de caminantes,
como pueden evitarse algunos de los peligros de los bosques, las montañas y
las marismas circundantes. El camino es la tradición transmitida mediante
instrucciones, ejemplos y comentarios. Para el campesino, el futuro es este
estrecho camino a través de una extensión indeterminada de riesgos
conocidos y desconocidos. Cuando los campesinos colaboran entre sí para
luchar contra alguna fuerza externa, y el impulso para hacerlo es siempre
defensivo, adoptan una estrategia de guerrilla: que es precisamente una red
de pequeños senderos que cruzan un medio hostil indeterminado.
La visión que tiene
el campesino del destino humano, visión que yo estoy tratando de esbozar
aquí, no era, hasta el advenimiento de la historia moderna, esencialmente
diferente de la de las otras clases. Basta con pensar en los poemas de
Chaucer, Víllon, Dante; en todos ellos, la Muerte, a la que nadie puede
escapar, sirve como sustituto de un sentido generalizado de incertidumbre y
amenaza frente al futuro.
En diferentes momentos
según los lugares, la historia moderna empieza con el principio del
progreso en tanto que objetivo y motor de la historia. Este principio nació
con el advenimiento de la burguesía como clase, y todas las teorías
modernas de la revolución lo han hecho suyo. La lucha entre el capitalismo
y el socialismo en nuestro siglo es, a un nivel ideológico, una pugna sobre
el contenido del progreso. Hoy, en el mundo civilizado, la iniciativa de
esta lucha está, al menos temporalmente, en manos del capitalismo, el cual
argumenta que el socialismo sólo produce atraso. En el mundo
subdesarrollado el «progreso» del capitalismo está desacreditado.
Las culturas del
progreso conciben una expansión futura. Miran hacia delante porque el
futuro ofrece esperanzas aún mayores. En los momentos más heroicos, esas
esperanzas llegan a minimizar la Muerte (La Rivoluzione o la Morte!). En
sus momentos más triviales, la ignoran (la sociedad de consumo). El futuro
se concibe como algo opuesto al camino representado conforme a los cánones
de la perspectiva clásica. En lugar de parecer que se va estrechando al
alejarse en la distancia, se hace cada vez más ancho.
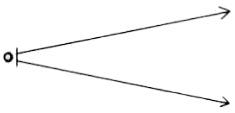
Una cultura de
superviviencia concibe el futuro como una secuencia de actos de
supervivencia repetidos. Cada acto es como introducir el hilo por el ojo de
la aguja; el hilo es la tradición. No se prevé un aumento generalizado.

Si comparando ahora
los dos tipos de cultura consideramos sus visiones del pasado y del futuro,
veremos que son simétricamente opuestas.
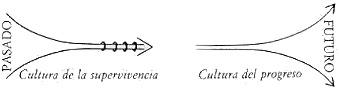
Esto puede ayudar a
explicar por qué una experiencia determinada en una cultura de
superviviencia puede tener una significación totalmente opuesta a la
que tendría otra experiencia similar o comparable en el seno de una cultura
del progreso. Tomemos como ejemplo clave el conservadurismo del campesinado,
su tan traída y llevada resistencia al cambio; todo el conjunto de
actitudes y reacciones que a menudo (pero no invariablemente) ha permitido
que ciertas sociedades rurales fueran clasificadas entre las fuerzas que se
alinean a favor de la derecha.
En primer lugar, hemos
de observar que las clasificaciones las hacen las ciudades conforme a un
guión histórico, perteneciente a la cultura del progreso, que enfrenta a
la derecha y la izquierda. El campesino rechaza ese guión, y no es tonto al
hacerlo, pues en él, independientemente de que gane la derecha o la
izquierda, se prevé su desaparición. Sus condiciones de vida, el grado de
explotación y sufrimiento, pueden ser extremos, pero no puede contemplar la
desaparición de lo que da sentido a todo lo que sabe, que es precisamente
su deseo de sobrevivir. Ningún otro trabajador se encuentra nunca en esta
posición, pues lo que da sentido a su existencia es o bien la esperanza
revolucionaria de transformarla, o bien el dinero que recibe a cambio de su
vida como asalariado y que gasta en su «verdadera vida» como consumidor.
Todas las
transformaciones que pueda imaginar el campesino implican su volver a ser
«el campesino» que fue. El sueño político del obrero industrial es
transformar todo lo que hasta ahora le ha condenado a su situación de
trabajador. Esta es una de las razones por las cuales una alianza entre
obreros y campesinos sólo puede mantenerse en el caso de un objetivo
específico (la derrota de un enemigo exterior, la expropiación de los
terratenientes) en el que ambas partes están de acuerdo. Normalmente no es
posible una alianza general.
Para entender el si
nificado del conservadurismo del campesino en relación con el conjunto de
su experiencia, hemos de examinar la noción de cambio desde una óptica
diferente. La idea de que el cambio, la crítica, la experimentación,
florecieron en las ciudades y emanaron de ellas es un cliché hístórico.
Lo que a menudo se pasa por alto es que el carácter de la vida cotidiana en
las ciudades permitía ese tipo de investigación. La ciudad ofrecía a sus
habitantes cierta seguridad, continuidad, permanencia. El grado dependía de
la clase a la que pertenecía cada ciudadano, pero en comparación con la
vida rural, todos los habitantes de las ciudades se beneficiaban de cierta
protección.
Había sistemas de calefacción que
contrarrestaban los cambios de temperatura, iluminacion para hacer más leve
la diferencia entre la noche y el día, medios de transporte que reducían
las distancias, una relativa comunidad que compensaba de las fatigas; había
murallas y otros sistemas defensivos contra los ataques, había una ley
efectiva, había asilos y hospitales para los ancianos y enfermos, había
bibliotecas que preservaban el conocimiento escrito, había una amplia
variedad de servicios, desde panaderos y carniceros a médicos pasando por
mecánicos y albañiles, a los que se podía recurrir cuando una necesidad
amenazaba con alterar el curso habitual de la vida, había convenciones que
regían el comportamiento social y que los forasteros estaban obligados a
adoptar («allá donde fueres ... »), había edificios diseñados como
promesas de continuidad y monumentos alzados en su honor.
Durante los dos últimos siglos, y a
medida que las doctrinas y teorías urbanas sobre el cambio se han ido
haciendo cada vez más vehementes, no ha dejado de incrementarse el nivel y
la eficacia de esa protección. Últimamente, el aislamiento del habitante
de las ciudades es tan total, que ha pasado a resultar sofocante. El
ciudadano vive solo en un limbo bien atendido: de ahí su interés reciente,
y por necesidad ingenuo, en el campo.
El campesino, por el
contrario, carece de toda protección. Cada día experimenta no sólo más
cambios, sino también más directamente relacionados con su existencia, que
cualquier otra clase social. Algunos de éstos, como los de las estaciones o
el proceso de envejecer y la consiguiente pérdida de energías, son
predecibles; otros muchos, como las variaciones del tiempo de un día para
el otro, como la muerte de una vaca atragantada con una patata, como la
caída de un rayo, como las lluvias demasiado tempranas o demasiado
tardías, como la niebla que destruye los brotes, como el endurecimiento de
las exígencias por parte de quienes se llevan su plusvalía, como una
epidemia, como una plaga de langosta, son impredecibles.
En realidad, la
experiencia de cambio del campesino es más intensa de lo que cualquier
lista, por larga y completa que sea, puede sugerir. Por dos razones. En
primer lugar, su capacidad de observación. Apenas se produce un cambio en
el entorno del campesino, ya sea en las nubes o en las plumas de la cola del
gallo, sin que él se dé cuenta de ello y lo interprete en términos del
futuro. Su actividad como observador no cesa nunca, de forma que siempre
está registrando cambios y reflexionando sobre ellos. En segundo lugar, su
situación económica. Ésta suele ser tal que incluso el cambio más leve
hacia peor, una cosecha que produzca un veinticinco por ciento menos que el
año precedente, una caída del precio en el mercado del producto cosechado,
un gasto inesperado, puede tener consecuencias desastrosas o casi
desastrosas. Su observación no deja pasar inadvertido el menor signo de
cambio, y sus deudas magnífican la amenaza real o imaginaria de una gran
parte de lo que observa.
Los campesinos conviven cada hora,
cada día, cada año, con el cambio, de generación en generación. En sus
vidas apenas hay otra constante que la constante necesidad de trabajo. Crean
sus propios rituales, rutinas y hábitos en torno al trabajo a fin de
arrebatar cierto significado y continuidad al ciclo implacable del cambio;
un ciclo que en parte es natural y en parte resultado del girar incesante de
la piedra de molino que es la economía en la que viven.
La inmensa variedad de las rutinas y
los rituales vinculados al trabajo y a las diferentes fases de la vida
(nacimiento, matrimonio, muerte) constituye la protección del campesino
frente a un estado de fluir incesante. Las rutinas del trabajo son
tradicionales y cíclicas: se repiten todos los años y, en ocasiones, todos
los días. No sólo se mantiene la tradicíón porque parece ser la mejor
garantía de éxito con el trabajo, sino también porque, al repetir la
misma rutina, al hacer la misma cosa de la misma manera que su padre o el
padre de su vecino, el campesino se otorga una continuidad y, por tanto,
experimenta conscientemente su propia supervivencia.
La repetición, sin embargo, es sólo
y esencialmente formal. Las rutinas de trabajo de los campesinos son muy
diferentes de la mayoría de las rutinas de trabajo urbanas. Cuando un
campesino repite una tarea determinada, siempre hay elementos en ella que
han cambiado. El campesino está continuamente improvisando. Su fidelidad
con la tradición es sólo aproximada. La rutina tradicional determina el
ritual del trabajo; su contenido, como todo lo que él conoce, está
también sujeto al cambio.
Cuando un campesino se
resiste a la introducción de nuevas técnicas o métodos de trabajo, no lo
hace porque no vea sus posibles ventajas (su conservadurismo no tiene nada
que ver con la ceguera o con la pereza), sino porque cree que esas ventajas,
dada la naturaleza de las cosas, no pueden estar garantizadas y si fallaran,
él se vería solo, aislado, desgajado de la rutina de la supervivencia.
(Quienes trabajan con los campesinos en los planes de mejora de la
producción deberían tener esto en cuenta. La ingenuidad del campesino lo
hace abierto a los cambios; su imaginación le exige una continuidad. Los
llamamientos urbanos al cambio suelen estar basados en todo lo contrario:
ignorar la ingenuidad, que tiende a desaparecer con la extrema división del
trabajo; prometen la imaginación de una nueva vida.)
El conservadurismo
campesino, en el contexto de su experiencia, no tiene nada que ver con el
conservadurismo de la clase dirigente privilegiada ni con el conservadurismo
servil de cierta pequeña burguesía. El primero es un intento, por vano que
sea, de hacer absolutos sus privilegios; el segundo es una manera de apoyar
a los poderosos a cambio de cierto poder delegado sobre las otras clases. El
conservadurismo campesino apenas defiende privilegio alguno. Lo que explica
el que, para la gran sorpresa de los teóricos políticos y sociales
urbanos, los pequeños campesinos se hayan aliado tan frecuentemente para la
defensa de los campesinos ricos. No es un conservadurismo del poder, sino
del significado. Representa un almacén (un granero) de significado
preservado de la amenaza que supone para las vidas y generaciones el cambio
continuo e inexorable.
Muchas otras actitudes campesinas
suelen entenderse erróneamente o se les da un significado opuesto, como
intentaba sugerir la figura en la que la cultura de la supervivencia y la
cultura del progreso se oponen de forma simétrica. Por ejemplo, se cree que
los campesinos son interesados, cuando la realidad es que el comportamiento
que ha dado lugar a esta idea se deriva de hecho de un profundo recelo con
respecto al dinero. Por ejemplo, se dice que los campesinos no suelen
perdonar nada, y, sin embargo, siendo como es cierto, este rasgo no es sino
el resultado de la creencia en que una vida sin justicia carece de sentido.
Es raro que un campesino muera sin ser perdonado.
Llegados a este punto hemos de
hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación contemporánea entre
el campesinado y el sistema económico mundial del que forman parte? O, para
formularla en los términos de nuestra reflexión sobre la experiencia
campesina: ¿Qué significación puede tener esa experiencia hoy en un
contexto global?
La agricultura no requiere
necesariamente la existencia de campesinos. El campesino británico fue
aniquilado (salvo en ciertas zonas de Irlanda y Escocia) hace más de un
siglo. En Estados Unidos no ha habido campesinos en la historia moderna
porque el índice de desarrollo económico basado en el intercambio
monetario fue demasiado rápido y demasiado total. En Francia, en la
actualidad cada año abandonan el campo unos 150.000 campesinos. Los
planificadores económicos de la CEE prevén la eliminación sistemática
del campesinado para el final del siglo, si no antes. Por razones de orden
político a corto plazo no utilizan la palabra eliminación, sino el
término modernización. La modernización entraña la desaparición de los
pequeños campesinos (la mayoría) y la transformación de la minoría
restante en unos seres totalmente diferentes desde el punto de vista social
y económico. El desembolso de capital con vistas a una mecanización y
fertilización intensiva, el tamaño necesario de la granja que ha de
producir exclusivamente para el mercado, la especialización en diferentes
productos de las zonas agrícolas, todo ello significa que la familia
campesina deja de ser una unidad productiva y que, en su lugar, el campesino
pasa a depender de los intereses que le financian y le compran la
producción. La presión económica, imprescindible para el desarrollo de
este plan, la proporciona la caída del valor en el mercado de los productos
agrícolas. En Francia hoy, el poder adquisitivo del precio de un saco de
trigo es tres veces menor que hace cincuenta años. La persuasión
ideológica la proporcionan todas las promesas de la sociedad de consumo. Un
campesino intacto era la única clase social con una resistencia interna
hacia el consumismo. Desintegrando las sociedades campesinas se amplía el
mercado.
En gran parte del
Tercer Mundo, los sistemas de tenencia de la tierra (en muchas zonas de
América Latina un uno por cien de los propietarios posee el sesenta por
ciento de la tierra cultivable y el cien por cien de la más productiva), la
imposidón de monocultivos para el beneficio de las empresas capitalistas,
la marginalizadón de las granjas de subsistencia y, sólo y únicamente
debido a ello, el ascenso de la población, hacen que cada vez más y más
campesinos se vean reducidos a un estado de pobreza tal que, sin tierra, sin
semillas, sin esperanza, pierden toda su identidad social previa. Muchos de
estos excampesinos se aventuran en las ciudades, en donde forman una masa
compuesta por millones de personas; una masa, como no la había habido nunca
antes, de vagabundos estáticos; una masa de sirvientes desempleados.
Sirvientes en el sentido de que esperan en los suburbios, arrancados de su
pasado, excluidos de los beneficios del progreso, abandonados por la
tradición sin nadie a quien servir.
Engels y la mayoría de los marxistas
del siglo XX predijeron la desaparición del campesinado frente a la mayor
rentabilidad de la agricultura capitalista. El modo de producción
capitalista aboliría la producción del pequeño campesinado «como la
máquina de vapor aplasta a la carretilla». Estas profecías subestimaban
la resistencia de la economía campesina y sobrevaloraban el atractivo que
podría tener la agricultura para el capital. Por un lado, la familia
campesina podía sobrevivir sin beneficios (la contabilidad de los costos no
se puede aplicar a su economía); y por el otro, para el capital, la tierra,
a diferencia de otros productos, no es infinitamente reproducible, y la
inversión en la producción agrícola termina enfrentándose a algún
imperativo y produce menores ingresos.
El campesino ha sobrevivido más
tiempo del que le habían pronosticado. Pero durante los últímos veinte
años, el capital monopolista, mediante sus empresas multinacionales, ha
creado una nueva estructura del todo rentable, la «agribusiness», por
medio de la cual controla el mercado, aunque no necesariamente la
producción, y el procesado, empaquetado y venta de todo tipo de productos
alimenticios. La penetración de este mercado en todos los rincones de la
tierra está acabando con el campesinado. En los países desarrollados
mediante una conversión más o menos planificada; en los países
subdesarrollados de forma catastrófica. Anteriormente, las ciudades
dependían del campo para el alimento, y los campesinos se veían obligados,
de una manera o de otra, a separarse de su llamado «excedente». No falta
mucho para que todo el mundo rural dependa de las ciudades incluso para el
alimento que requiere su población. Cuando suceda esto, si llega a suceder
realmente, los campesinos habrán dejado de existir.
Durante estos mismos
veinte años, en otras partes del Tercer Mundo (China, Cuba, Víetnam,
Camboya, Argelia), ha habido revoluciones en nombre del campesinado. Es
demasiado pronto para saber qué tipo de transformación de la experiencia
campesina lograrán esas revoluciones y hasta qué punto serán capaces los
gobiernos de mantener un conjunto de prioridades diferentes de las impuestas
por el mercado capitalista mundial.
De lo que llevo dicho
hasta aquí se deduce que nadie en su sano juicio puede defender la
conservación y el mantenimiento del modo de vida tradicional del
campesinado. El hacerlo equivaldría a decir que los campesinos deben seguir
siendo explotados y que deben seguir llevando unas vidas en las cuales el
peso del trabajo físico es a menudo devastador y siempre opresivo. En
cuanto uno acepta que el campesinado es una clase de supervivientes, en el
sentido en el que he definido el término, toda idealización de su modo de
vida resulta imposible. En un mundo justo no existiría una clase social con
estas características.
Y, sin embargo,
despachar la experiencia campesina como algo que pertenece al pasado y es
irrelevante para la vida moderna; imaginar que los miles de años de cultura
campesina no dejan una herencia para el futuro, sencillamente porque ésta
casi nunca ha tomado la forma de objetos perdurables; seguir manteniendo,
como se ha mantenido durante siglos, que es algo marginal a la
civilización; todo ello es negar el valor de demasiada historia y de
demasiadas vidas. No se puede tachar una parte de la historia como el que
traza una raya sobre una cuenta saldada.
Cabe explicar esto con mayor
precisión. La notable continuidad de la experiencia y del modo de ver el
mundo del campesino adquiere, al estar amenazada de extinción, una
inminencia sin precedentes e inesperada. Hoy esa continuidad ya no afecta
sólo al futuro de los campesinos. Las fuerzas que hoy están eliminando o
destruyendo al campesinado en la mayor parte del mundo representan la
contradicción de muchas de las esperanzas contenidas en su momento en el
principio de progreso histórico. La productividad no reduce la escasez. La
expansión del conocimiento no lleva inequívocamente a una mayor
democracia. El advenimiento del ocio en las sociedades industrializadas no
ha traído la satisfacción personal, sino una mayor manipulación de las
masas. La unificación económica y militar del mundo no ha conducido a la
paz, sino al genocidio. El recelo del campesino con respecto al
«progreso», al haber acabado éste por imponerse, mediante la historia
global del capitalismo monopolista y el poder que de ella emana, incluso
sobre quienes intentan encontrarle una alternativa, no está tan fuera de
lugar ni es tan infundado.
El recelo no puede formar por sí
mismo la base de un desarrollo político alternativo. La condición
necesaria para una alternativa tal es que los campesinos lleguen a tener una
visión de ellos mismos como clase, y esto implica, no su eliminación, sino
el que consigan poder en tanto que clase: un poder que, al ser asumido,
transformaría su experiencia de clase y su carácter.
Mientras tanto, si nos
fijamos en el curso que más probabilidades tiene de seguir la historia
mundial en el futuro, concibiendo ya la ulterior extensión y consolidación
del capitalismo monopolista en toda su brutalidad, ya una lucha prolongada y
desigual contra él, una lucha cuya victoria no es segura, puede que la
experiencia de supervivencia del campesino esté mejor adaptada para esta
dura y lejana perspectiva que una esperanza progresiva, continuamente
reformada, desencantada e impaciente, en la victoria final.
Por último, tenemos
la función histórica del propio capitalismo; una función que ni Adam
Smith ni Marx previeron. El papel histórico del capitalismo
Este libro que acabo de terminar es el
primer volumen de una obra más extensa en la que pretendo seguír
examinando el significado y las consecuencias de esta amenaza de
eliminación histórica.
Puerca tierra, John
Berger, 1979
Traducción de Pilar Vázquez
(Editorial Alfaguara,
Alfaguara Literaturas 274)
 Obra
de John Berger en Alfaguara
Obra
de John Berger en Alfaguara
John Berger, nacido en
Londres en 1926, es poseedor de un profundo mirar, capaz de ir despojando de
capas el objeto de su mirada hasta llegar al centro del mismo...
Respetado crítico de arte (Modos de ver, Éxito y fracaso de Picasso,
Arte y revolución, El último retrato de Goya, ...), guionista de cine (El centro del mundo, La
salamandra y Jonás que cumplirá los 25 en el año 2000, las tres del
cineasta Alain Tanner) su narrativa (a excepcición de G que es una
larga novela),
integra (y enriquece la forma de contar las cosas que pasan/nos pasan) sin esfuerzo el relato, la novela corta, la poesía y el ensayo: Puerca
tierra, Una vez en Europa, Lila y Flag, Hacia la boda, King, Algunos
pasos hacia una pequeña teoría de lo visible, Fotocopias...).
Berger
es autor de numerosos libros, pero no queremos olvidarnos de ese fascinante libro de fotografías que junto a Jean Mohr titularon Otra
manera de contar, es la sensación de estar viendo y leyendo lo que
antes no existía... la experiencia de la lectura de Berger, es justo eso,
una experiencia enriquecedora.
Berger vive en un pueblecito de la Alta Saboya.
Desde esta página le deseamos larga vida y le damos las gracias por su
escritura inteligente, vital y plena de un mirar sensible, admirado,
genuino, curioso y sorprendido como la extraordinaria mirada de un niño
dispuesta a aprehender lo que de importante la vida le ofrece.
Gracias John Berger.
|
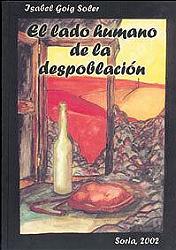 DESPOBLACIÓN
DESPOBLACIÓN