|
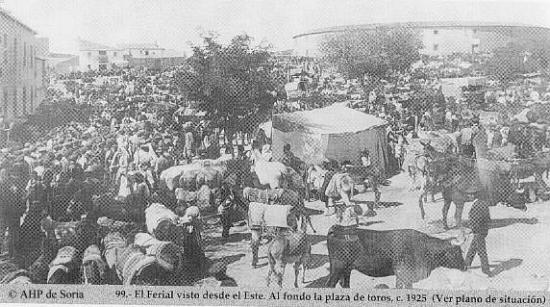
Corría el final de los años
cuarenta. La Ciudad, prácticamente la mitad de lo que es hoy, terminaba en
el que entonces se conocía como Paseo de invierno, luego calle de Burgo de
Osma, después Paseo del General Yagüe, y siempre como el Espolón, con su
pérgola. Es cierto que a continuación había alguna casita de recreo, más
arriba la casa de Julio Manrique, "el blusas", y un poco más hacia las
afueras, la fábrica de gaseosas de la familia Ayllón y la zona de chalés,
bastante menos edificada que hoy, además del modernísimo campo de fútbol,
que primero no tuvo nombre para tomar luego el de San Andrés por su
ubicación en la dehesa de este nombre.
La actual Avenida de
Valladolid no existía como tal. En su parte más alta se encontraba la
casa, que todavía se conserva, aunque creo que sin habitar y si lo está
será parcialmente, en la que estuvo ubicada la fábrica de lejías "El
Blanquito", la de los cebaderos del Crescencio, pegada a ella, y ya al
final, los viejos cocherones de Obras Públicas, donde hoy se levanta la
Estación de Autobuses, una realidad que aun a pesar de tardar en llegar la
friolera de cuarenta años por lo menos, se proyectó ya insuficiente para
las necesidades que había en el momento en que la Administración decidió
acometer su construcción.
Atravesar el callejón de
Correos, cuyas traseras fueron durante años descansadero de merinas, era
estar en el campo, porque salvo la calle de la Tejera, algo más al norte,
no quedaban más que el antiguo almacén de la fábrica de harinas de Garray
y otro par de casas contiguas en la actual calle de Sagunto, alguna
edificación aislada en los alrededores y la Plaza de Toros. Era el
ferial. El lugar en el que cada jueves del año -la víspera si era
festivo- se instalaba el mercado de cochinos antes de que a medida de que
se fuera extendiendo la Ciudad hacia el norte trasladase su ubicación a la
zona de Santa Bárbara, en cuyo paraje, por cierto, no había más
construcción que alguna majada en la que los labradores como el tío Julián
Borque y el Isidro de Las Casas, que vivía en la plaza del Rosario,
guardaban algo de grano y la escasa maquinaria agrícola, es un decir, de
que disponían, aunque el Jueves La Saca sirvieran de refugio seguro desde
el que poder seguir la llegada de los toros sin necesidad de correr el
menor riesgo en el supuesto de que se escaparan, lo que solía ocurrir con
la frecuencia de hoy, aunque eso sí, por lo menos llegaban hasta las
puertas de la Plaza. Porque en Santa Bárbara estaban las eras y al final
no quedaba más que la ermita solitaria. La Barriada de Yagüe, a su
izquierda, aún tardaría bastantes años en surgir.
Pues bien, en el descampado
que había detrás del Espolón, se ponía la feria. En la parte de abajo,
hasta la Tejera, la de ganado caballar y mular. A partir de Las Pedrizas y
hasta la ermita de Santa Bárbara, la de ganado vacuno. Las ferias fueron
durante muchos años, hasta su desaparición como tales o al menos con la
configuración y la estructura que tuvieron, algo más que la mera
referencia comercial de transacciones de ganado, su verdadera razón de
ser, y los tratos de la índole más diversa, que los había y muchos.
Las ferias de ganado eran
por encima de todo un verdadero acontecimiento. Lo más parecido a la
fiesta mayor. La Ciudad se transformaba, sobre todo en las de septiembre.
Las calles se llenaban de gentes de toda la provincia y de algunas otras.
Había baile público, que siempre estaba muy concurrido, en la Plaza Mayor
a cargo de la banda municipal de música. La empresa del teatro Avenida
traía compañías de postín, como en San Saturio. Las líneas de autobuses
reforzaban sus servicios y otro tanto ocurría con el tren, que entonces sí
que funcionaba y transportaba viajeros. En fin, la capital era otra.
Para quien no había sido
previsor, encontrar alojamiento resultaba harto difícil por no decir
imposible. Los menos adinerados solían hacerlo en las cuadras, que también
costaba lo suyo dar con alguna sobre todo en las inmediaciones del ferial
con la excusa de estar al cuidado de los animales que traían, y en algunos
casos hasta en los portales de las casas próximas. Los de los pueblos de
cerca, como Velilla, Ventosilla, Garray, Santervás ... e incluso más
alejados solían ir y venir en el día, en algunos casos incluso con
el ganado, con lo que además de evitarse el problema del alojamiento y de
tener que buscar cuadra en la que cerrar el ganado durante la noche, se
ahorraban también unas buenas pesetas (por reales ya no se hablaba).
El comercio no cerraba
durante toda la jornada, lo mismo que si el día central de la feria
coincidía en domingo. El ferial se llenaba de tenderetes. Unos, ubicados
estratégicamente, eran simples chiringuitos montados para la ocasión en
los que se vendían bebidas y algunas tapas especialmente de tortilla de
patata: torrenillos y tajadas de bacalao rebozado al que puede que
intencionadamente el ocasional barman no había hecho demasiado por
quitarle el grado de salinidad original, de manera que el consumidor
tuviera que ayudarse de cuanto más vino peleón mejor para poder pasarlas
porque la cerveza no estaba lo generalizada que hoy y desde luego
restringida a un tipo de público que socialmente gozaba pudiera decirse de
mayor consideración.
En otros de estos puestos
de venta eventuales se ofrecía de todo, desde aperos para el ganado o para
conducirlo y de útiles para moverse el personal por la zona sin desentonar
del conjunto, como cencerros, varas de fresno, boinas y garrotas entre
otros, hasta los más diversos trastos viejos; pero sobre todo melones de
Villaconejos. No faltaban tampoco ambulantes como aquel viejete que estuvo
viniendo muchos años, cuyo nombre no supe nunca o al menos no
lo recuerdo, que
voceaba el "Calendario zaragozano" y vendía piedras de mechero "como de
aquí a Cádiz", decía.
Pero sobre todo había una
figura, la del "charlatán", que esa sí que no faltaba nunca. A las ferias
solían venir siempre los mismos. Se conoce que se les daban bien. Puede
que hubiera pacto entre ellos y se repartieran las ferias. No lo sé. Era
un oficio de hombres. Sin embargo, aquí, en Soria, la más conocida sin
duda por habitual y por los acreditados dotes de persuasión con que
ejercía su trabajo, fue una mujer. Se la conocía con el apodo de "La
maña". Tenía un genio fuerte, era vehemente y además "rajaba por los
codos", condición esta última indispensable para ejercer el oficio. Solía
instalar su tenderete según se entra en la calle Tejera, a la derecha
subiendo desde la calle del Campo, delante de la primitiva tienda de
bicicletas de Ángel Arancón, con anterioridad almacén de piensos del señor
Tomás Díaz Pastora y luego una pequeña tienda de venta de calzado
comercialmente conocida como "Filo", apócope de la mujer de Godofredo
Valencia, un alto funcionario de la Delegación de Hacienda. En ese lugar
daba la sombra y el personal, aunque de pies, estaba relativamente cómodo
mientras asistía a aquellos sermones de "La maña" y eventualmente
de su marido, que estaba hecho de otra pasta o al menos eso
parecía.
Se situaba ella en un pequeño templete que le permitía tener la
perspectiva suficiente sobre una amplia zona del ferial y que fuera bien
vista desde lejos; en otro contiguo y notablemente más elevado, colocaba
un maletón, al que llegaba fácilmente con tan solo alargar la mano de
manera que pudiera sacar de él lo que más le conviniera en cada momento.
Era en el que transportaba los más diversos artículos que ofrecía. Desde
cuchillas de afeitar a veinte céntimos la unidad, cuya calidad aseguraba
estar fuera de toda duda por el simple hecho de masticarlas introducidas
en el estuche de papel y espolvorear a continuación los mil pedacitos
resultantes, hasta carteras de bolsillo de "piel de tomate viudo" a cinco
pesetas con una separación específica en la que el carné de identidad, de
reciente implantación, estuviera protegido contra el deterioro. Peines,
bolígrafos, que acababan de aparecer en el mercado, pañuelos para el
cuello ..., en fin, un amplio muestrario de historias de este tipo, que en
definitiva no eran más que baratijas, pero que tenían una aceptación
indudable en sectores amplios de los feriantes, sobre todo en los de los
pueblos más alejados de la capital o que menor relación tenían con su
cabecera de comarca. Vamos, los menos informados, que se diría hoy; los
auténticos paletos, que eran el terreno abonado para el trabajo de estos
singulares personajes, un elemento indisolublemente asociado a aquellas
ferias de ganados que por imperativo de la modernidad, no han conocido las
generaciones jóvenes.
© Joaquín
del Collado
(Publicado en el nº 7 de Cuadernos de Etnología)
|