| . |
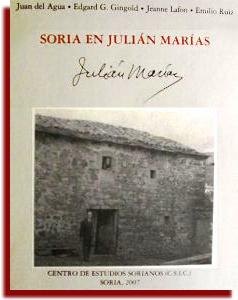
SORIA EN JULIÁN MARÍAS Colaboran: Juan del Agua, Edgard G. Gingold, Jeanne Lafon y Emilio Ruiz
Editor y prólogo. Emilio
Ruiz |
|
El filósofo Julián Marías vivió con intensidad la ciudad de Soria. Lo hizo durante los veranos, desde que, en 1946, apareciera por la pequeña ciudad castellana, animado por Ortega y Gasset. “Conocían Soria por el Cantar de Mío Cid, Bécquer, Machado y Gerardo Diego, sin embargo, trascendieron del objeto literario para empaparse de su realidad durante más de cincuenta años. Hasta 1977 [año en que falleció su esposa, Dolores Franco], en la ciudad que los acogió durante un par de meses, en ocasiones tres, Julián y Lolita continuaron trabajando con la misma energía que en Madrid, pero con mayor holgura, mientras sus hijos se tonificaban y actuaban con libertad”. Escribe Emilio F. Ruiz en el prólogo, quien, al recordar los Cursos que el filósofo impartió en Soria, dice: “Durante los veranos de 1972 a 1977, tuvieron lugar los Cursos de Estudios Hispánicos, concebidos y dirigidos por Julián y organizados por el Centro de Estudios Sorianos. Estos cursos figuran entre sus más vivos recuerdos, calificándolos de luminosos y extraños. Es probable que fueran extraños porque no eran suyos, y acaso por inesperados, por singulares. De lo que no cabe duda es que fueron extraordinarios. En Soria durante unos pocos días hablaron y enseñaron muchas figuras españolas de primer orden: Enrique Lafuente Ferrrari, Fernando Chueca, Pedro Laín Entralgo, Rafael Lapesa, José Manuel Blecua, Manuel de Terán, Luis Rosales, Francisco Ynduráin, Francisco Ayala, Miguel Delibes, Miguel Batllori, Rosa Chacel, Luis Díez del Corral, José Antonio Maravall, Joaquín Casalduero, Emilio Alarcos, Salvador Fernández Ramírez, Juan López-Morillas, Carmen Martín Gaite, David Gonzalo Maeso…”.
Con rapidez, el matrimonio Marías hizo en Soria amistades indelebles, con la familia de Emilio Ruiz, José Tudela y, sobre todo, con Heliodoro Carpintero. De esa mezcla de intelectualidad, paisaje, amistad, distinta dimensión del tiempo y el espacio, salieron de la pluma de don Julián palabras hermosas y emocionantes sobre Soria y sus amigos. Una forma de sentir Soria muy honda y vivida. No es de extrañar que ese sentimiento, esa mezcla, se convirtiera, en las palabras de don Julián en hermosos artículos que, como sucediera con Antonio Machado, llevaron a Soria, con su pequeñez y humildad, que el filósofo supo engrandecer, por todo el mundo. Sus estancias en Soria se truncaron cuando, en 1977, falleció su esposa, Dolores Franco, Lolita, por quien Julián Marías sentía un profundo amor. Se nota en las referencias que hace de ella, apenas un roce, un atisbo de nostalgia, la firme excusa para pasear por una calle, el suspiro ante una piedra que algún día…, todo ello, dicho sin aspavientos, da idea cierta del amor que sentía por ella. Le costó volver a Soria y nunca fue igual. De aquellos hermosos y fructíferos veranos sorianos, han quedado para la posteridad, además de parte de la ingente producción del filósofo, páginas impagables sobre Soria que ahora, en este cuidado y a la vez sencillo volumen, como era quien las generara, el Centro de Estudios Sorianos, en colaboración con la Diputación Provincial de Soria, ha publicado. Nosotras publicamos un artículo, antes aparecido en ABC, por la hondura y belleza cargada de lirismo, que demuestra como, cuando un sentimiento ha llegado al alma, la Filosofía y la lírica no están reñidas. Junto a las páginas sobre y para Soria de Julián Marías, se han incluido artículos relacionados con él. “Julián Marías y su relación con la ‘España profunda’”, de Juan del Agua. “Julián Marías y Soria/Soria y Julián Marías”, de Edward G. Gingold. “Julián Marías inolvidable”, de Jeanne Lafon. Y “A Julián Marías”, de Emilio Ruiz.
Soria, la ciudad vivida Julián Marías Vivimos en la gran ciudad; la ciudad pequeña nos permite vivirla. Cuando lo decimos de la primera nos permitimos una exageración; vivimos ciertas partes de la ciudad, y si estas porciones son “representativas”, es decir, si pueden valer por el todo, que en ellas se contrae y acendra, es lícito decir que vivimos la gran ciudad. Pero esto es infrecuente, sobre todo en estos tiempos en que el crecimiento de las ciudades es demasiado rápido, en que grandes barrios no “salen” de la ciudad originaria, no son expansiones o dilataciones de ella sino excrecencias sobrevenidas sin conexión urbanística ni sobre todo, sentimental con lo que era la ciudad. No reconocemos a la vieja ciudad familiar en urbanizaciones que han crecido alrededor de ella, que ha englobado al extenderse. Podrían estar en cualquier otro lugar, y no nos dicen nada. La ciudad pequeña, en cambio, puede ser parte de nuestra vida y no sólo su localización, escenario o circunstancia. No es seguro que así sea; tienen que darse finas, delicadas condiciones. Tiene que estar toda ella presente, tiene que ser atendida, amada. Todavía algo más, que hace difícil, paradójicamente, que vivan plenamente una ciudad los que viven en ella; tiene que ser imaginada. La cotidianidad de la vida, si no es más que eso, acaba por insensibilizar, por borrar, por oscurecer la visión; aquello que es el ámbito constante, permanente, termina por no ser visto; se lo da por supuesto. Yo he tenido una relación infrecuente y extraña con una mínima ciudad española; una pequeñísima, modesta, y nada espectacular ciudad de Castilla la Vieja: Soria. He residido en ella, con muy contadas excepciones, todos los veranos, desde 1946. Pero no es que haya pasado allí mis “vacaciones” –entre otras razones, porque se cuentan con los dedos de las dos manos los días de vacación que he tenido en unos cuantos decenios-. No, he vivido en Soria durante un par de meses, a veces tres, en verano. He visto crecer a mis hijos; he trabajado –son incontables las páginas que he escrito en Soria-; he conversado horas interminables; he recorrido una y otra vez las calles y callejas, he entrado en todas sus iglesias; he comprado en sus tiendas y mercados; he pasado horas y horas –hablando, leyendo, escribiendo, callando- en ese parque delicioso que se llama oficialmente Alameda de Cervantes, pero que no tiene otro nombre que la Dehesa, así como la calle Mayor, que ha ido recibiendo nombres políticos, nunca ha tenido otro verdadero que el Collado; esa calle que va de la Dehesa a la Plaza Mayor, donde el reloj de la Audiencia da siempre la una en el breve poema de Antonio Machado, donde tantas veces hemos esperado, en la breve ciudad, “tan bella, bajo la luna”, a escuchar las campanadas: los cuatro cuartos y la más grave de la hora; esa calle donde no se puede dar un paso sin ver a personas conocidas, al menos de vista; donde por la noche, muy tarde, desde la cama, oíamos las pisadas de los transeúntes y, durante largo rato, sus conversaciones, porque el Collado, en la alta noche, tiene las mejores condiciones acústicas del mundo. En Soria he anudado y, podríamos decir, labrado algunas amistades que durarán toda la vida –y espero que la otra-. He amado de manera que ahora cada piedra, cada esquina, cada sombra, me produce dolor. Todo en Soria me es conocido, familiar, sabidísimo. Todos los puntos de vista sobre la ciudad y el campo circundante, desde el castillo del que apenas quedan más que ruinas, desde el parador, cuyas ventanas se abren hacia la ciudad o hacia el paisaje de Machado, revivido verso a verso, el cerro de las Ánimas –que antes fue de Bécquer-; y el río con los tajamares de su puente; y el cerro de Santa Ana y San Juan de Duero, y los álamos del amor, entre San Polo y San Saturio, por donde el poeta paseaba con Leonor, estremeciéndose ante su presentida ausencia; y por el otro lado, la iglesia del Espino con el cementerio, “el alto Espino donde está su tierra”. Y al otro lado el Mirón, con su ermita deliciosa del siglo XVII, y la curva de ballesta del Duero. Y si se mira hacia otro lado, el pico Frentes, y más lejos el Zorraquín, y el Urbión donde el Duero nace. Hay prodigiosas iglesias románicas –Santo Domingo, San Juan de Rabanera- y un claustro, el de San Pedro, con su catedral que convive con la verdadera, la del Burgo de Osma; y el renacentista palacio de los Condes de Gómara –el suntuoso palacio que “siempre había deseado contemplar” una americana desconocida que me escribía desde Chicago y, por eso, me envidiaba mi estancia en Soria-. Y bellos edificios antiguos, siempre modestos, muchos con escudos que he contemplado y retratado amorosamente, uno por uno. Viejas casas deliciosas, supervivientes de tanta destrucción, de tantos horrores urbanísticos que han hecho de Soria, tantas veces, una ciudad fea… “Empañé tu memoria, ¡tantas veces!”, dice una vez Antonio Machado, hablándole a Leonor. Tantas veces ha empañado la gente de Soria la belleza de su ciudad. La gente de Soria… Más bien la ha dejado empañar, por no enterarse, o querer enterarse, por timidez o apatía, por esa extraña modestia que hace pensar que “otros entienden”. Pero a los que hemos visto afearse parcialmente a Soria nos pasa como a los que hemos ido viendo envejecer a una mujer: la seguimos viendo joven y hermosa, y sólo de vez en cuando caemos en la cuenta de tal o cual estrago. En Soria, al volver cada verano; porque esa ciudad tan cercana, tan vivida, tan mía, me ha sido ausente la mayor parte del año. Por eso decía que la he imaginado –a diferencia de los que viven siempre en ella-. Con nostalgia, con deseo de que llegase el mes de julio para poder volver. Y siempre prolongaba mis días hasta el límite, tal vez para ir a América, donde solía tener de Soria una nostalgia más viva que de mi Madrid habitual. ¿Por qué? No sé. Tal vez porque en Soria no tenía mi ocio –he trabajado enormemente en esa ciudad- pero sí holgura. El tiempo era mío, la jornada libre, la más entrañable compañía constante. “Vivir es ver volver” decía Azorín, y en Soria veía volver todo mil veces, lo gozaba y paladeaba con nostalgia anticipada. Salía de las piedras viejas –o de esas calles burgenses y casi inexpresivas del siglo XIX, llenas de vida cotidiana- para estar entre los árboles centenarios de la Dehesa, al lado de la ermita de la Soledad, junto a los olmos plantados a principios del siglo XVII. En Soria todo era para mi significativo, todo me hacía guiños, era inteligible; pero al mismo tiempo todo me era relativamente ajeno. Tenía interés, pero no tenía interés esa paradoja del interés desinteresado de que habló muchas veces Ortega –Ortega que venía a verme a Soria unos días en sus últimos años, con quien recorría sabrosos rincones de la provincia, de esa maravillosa provincia que en diez mil kilómetros cuadrados encierra cuatro o seis paisajes enteramente diferentes, desde uno que recuerda a Normandía hasta otro que parece la Luna-. Esto es decisivo: Soria no era para mi sólo Soria; era el punto de partida para proyectarme en todas direcciones, desde Numancia hasta Yanguas, desde Almazán –o Morón de Almazán, exiguo pueblo renacentista- al Burgo, desde Calatañazor –“Viaje al año mil”, titulé hace casi mil años un artículo- hasta el cañón del río Lobos, o Rello, abandonado, o la iglesia de Oncala, en plena sierra, llena de tapices flamencos; o Vozmediano, entre el Moncayo y el castillo del marqués de Santillana; o… Año tras año, inagotablemente. Durante dos o tres meses era Soria el centro de mi circunstancia, el lugar desde el cual recapitulaba, remansaba, proyectaba mi vida –nuestra vida. Al vivir la ciudad tomaba posesión de mi vida personal compartida, la saboreaba, la tomaba en peso, la recordaba, la anticipaba. No había nada vacío, inerte o mudo. Todo tenía significación, sabía lo que cada menudo detalle “quería decir”. ¿Se imagina que enriquecimiento representa esto? Yo tenía un mirador en la calle Mayor, en el Collado. Desde allí veía pasar a la gente; pero no era sólo “gente” eran personas, muchas conocidas, por lo menos percibidas en su individualidad. Las miraba ir y venir, a sus cosas; las sorprendía en la espontaneidad de sus trayectorias, cuando descubrían en sus gestos, que no contaban con un espectador, sus proyectos vitales, quienes eran, es decir quienes pretendían ser. Eran sus vidas, no tenían que ver conmigo, pero yo tenía que ver con ellas, eso que pasaba por la calle me pasaba a mí. En una ciudad así se siente el espesor de la vida. Nada es meramente actual; la ciudad es histórica no ya porque es antigua, sino porque está historizada, porque viene del pasado y se proyecta hacia el porvenir. Se reconoce a mucha gente, sin saber los nombres ni los datos, esa mujer que pasa la he visto cuando era niña; su madre la llevaba en un cochecito, como ella lleva ahora a su hija; en esa otra, ya entrada en la madurez, veo aún las trenzas adolescentes; y cuando veo a ese viejo vestido de pana negra, que lleva todavía un pañuelo a la cabeza y se sienta a tomar el sol, con su gruesa cayada, junto a Correos, no puedo menos de preguntarme –con un poco de zozobra- si lo encontraré todavía el año que viene. Ahí está Soria, en su alta meseta, junto al Duero “entre Urbión el de Castilla y Moncayo el de Aragón”. Tierra fronteriza entre Castilla y Aragón (o entre la Tierra y la Luna, como la vio Machado). La recuerdo, la imagino, la recreo. Puedo volver a estar en ella, pero sobre todo la encuentro dentro de mi mismo. Pensar en Soria, es inevitablemente, una manera de confesión. La llamada a lo externo –una ciudad- se convierte en una invitación al ensimismamiento.
Julián Marías
Artículo aparecido en el diario ABC, Madrid, 24 de septiembre de 1983 |
|
|
|

