|
|
Garray, antes del camino
Primer contacto
«Estoy en Soria,
vieja ciudad de Castilla, donde me trajeron mis pecados ... », escribió
Antonio Machado en 1908. Machado era un andaluz que, como poeta, tendía a
justificarlo todo dramáticamente. Ignoro cuáles eran sus pecados, pero
lo que le llevó a Soria fue la necesidad de tener un sueldo. Exactamente:
le llevaron a Soria unas oposiciones a profesor de instituto.
Al cabo de noventa años, este julio de 1998, lo que me lleva a Soria no
son mis pecados ni ninguna suerte de exaltacíón personal mística o
literaria. Llego con la conciencia de saberme de paso -en Castilla como en
cualquier parte.
Para llegar a Garray, inicio de mi itinerario, no es necesario que entre
en Soria. Han construido una rondas de circunvalación y debo seguir el
indicador que advierte «OTRAS DIRECCIONES». Perfecto. Las posibilidades
desconocidas que hay siempre en las otras direcciones.
Pocos kilómetros de carretera, cruzo un puente sobre el Duero y aquí
comienza Garray. Dejo el coche ante el hostal Goyo, se quedará aquí
nueve días. La habitación que me dan no se abre con llave, sino con una
tarjeta con banda magnética. Es como si me dijeran: ya de entrada,
líbrate del tipismo. Que sea ésta la primera anotación en mi pequeño
cuaderno de viaje: tarjeta magnética. Y no: segadores bajo el sol. He
escogido Garray al azar, como punto de partida, y a seis kilómetros de
Soria el pueblo construye casas y apartamentos. En invierno vive aquí un
centenar de personas, pero estos días ya empiezan a llegar los sorianos
que pasarán el verano en Garray, y otros acabarán instalándose todo el
año. Se levanta una urbanización de 38 chalets que se llama El
Dinosaurio. La invasión será relativa, porque Soria no es ciudad grande
ni densa, pero Garray ya no es el pueblo castellano típico donde yo pueda
sentirme como quien empieza a leer la primera página del libro de
Castilla. Y menos hoy, que es viernes, cuando comparecen forasteros para
bañarse en el río y esta noche se iniciará un fin de semana de fiestas.
En la carretera, en el centro del pueblo, hay un ensanchamiento, una
especie de plaza donde se levanta la parroquia de San Juan Bautista,
edificación baja y alargada, de piedra de color canela y una espadaña
con dos campanas y un nido de cigüeñas. Y una casa con balcones floridos
donde se ha colocado una placa que, curiosamente, lleva nombre y número:
PLAZA MAYOR, NÚM. 1. Ante la iglesia han instalado dos hinchables que
tienen forma de castillos para que los chiquillos salten y se dejen caer
en una lona elástica en la que rebotan y los levanta de nuevo. Plástico
junto a la piedra antigua, volúmenes oscilantes de un amarillo, un verde,
un rojo y un azul detonantes, colores sin historia, estructuras llenas de
aire, sin raíces.
En casa Abel, que es el bar de la esquina, exhiben este rótulo:
RECUERDOS. FOTOGRAFÍA. ALIMENTOS DE TRADICIÓN. LIBROS. Entro y pregunto
si tienen libros sobre Garray. Me dice una muchacha: «Espere que
le saco alguno.» Y me saca dos, de recetas sorianas de cocina, pero
ninguno que hable del pueblo. Junto al otro bar de la carretera, el
Numancia, hay un grupo de chicos y chicas, y un hombre me cuenta que son
estudiantes, que han venido a trabajar en las excavaciones de Numancia. Me
pregunta si ya he subido, a Numancia. No, pienso hacerlo cuando vuelva a
Garray, una vez cerrado el círculo del viaje. «Están construyendo dos
casas ibéricas nuevas. Ponen más cemento que piedras», y comprendo que
he topado con el sarcástico que hay en todos los pueblos.
Almuerzo en el Goyo -borrajas con patatas, y las chuletas que, supongo, me
ofrecerán siempre a lo largo del viaje- y hojeo el Heraldo de Soria. Así
puedo saber que el Grupo por un Moncayo Sonora y Palsajísticamente Limpio
ha derribado una torre de rnedición del viento en la sierra de Frentes,
no muy lejos de aquí, para evitar la proliferación de parques eólicos.
Después de tanto tiempo defendiendo las energías alternativas no
contaminantes, resulta que los modernos y esbeltos molinos de viento
también estorban. ¿Habrá que esconderlos en el fondo de los valles,
donde no sopla el viento? Un café no consigue aclararme las ideas. Y
además, el calor aprieta. La máxima de ayer fue 31 grados, y la míni
ma, 12. En la pequeña mochila he conseguido meter un jer sey, porque
siempre circularé entre los 1.000 y los 1.200 metros y las noches serán
frescas.
La tarde es caliente y sólo veo una sombra junto a las atracciones
infantiles. Los chiquillos se montan en un toro mecánico que gira sobre
sí mismo e, inevitablemente, los tira al suelo. El hombre que maneja la
atracción hace sonar, a través de unos potentes altavoces, una música
continua, monótona, percuciente. Cuatro notas y no más, exactamente
cuatro, repetidas, amplificadas. La chiquillería parece inmune al
martilleo, forman corro alrededor del toro, miran cómo resiste el cowboy
ocasional y aguardan que les toque el turno para cabalgar el animal.
La pared del frontón, aparejada con la de la iglesia, ayuda a proyectar,
la dura sonoridad de los altavoces.
Me desplazo un poco plaza arriba, donde hay otro árbol y un hombre
sentado en un bajo muro de piedra. La acacia da una sombra discreta, pero
el alejamiento del estrépito permite creer que pasa un poco de aire.
Pregunto si podré dormir en Hinojosa de la Sierra, que es el término de
la etapa prevista para mañana. Y me dice que no. Lo había preguntado ya
en el hostal y al sarcástico de Numancia, y la respuesta había sido la
misma: no. El hombre con quien comparto la acacia me asegura que en
Hinojosa de la Sierra, en invierno, tal vez vivan sólo tres personas, y
que si mañana veo a alguien más será porque habrá ido a pasar las
vacaciones en la casa familiar. Que, con suerte, no habrá más de cuatro
casas abiertas, pero que es seguro que no podré comer ni dormir.
Parece que a Sebastià le tienta la novedad de tener que dormir al aire
libre, en el suelo, mal protegido del fresco nocturno por una pared, pero
yo soy partidario de los colchones, por maltrechos que estén.
«Lléguense al Royo», dice el hombre. Hinojosa está a unos 14
kilómetros de Garray, y El Royo, seis o siete más allá. Con dos pueblos
en medio que no me gustaría pasar con prisas. Hinojosa-El Royo es la
etapa prevista para pasado mañana, por ello insisto: ¿seguro que no
podré dormir en Hinojosa? El hombre está convencido de que no, cada día
hace este camino. ¿Cada día? Es un hombre ya mayor, que habla
pausadamente, con serenidad. Bajo la acacia, me explica que tiene a su
mujer en El Royo, en la residencia, dice. Su mujer ha padecido una especie
de infarto, no habla, es dificil alimentarla. Pienso que será algo más
duro que un infarto. Para poder ir cada día a Hinojosa, a verla, se ha
comprado un coche pequeño, uno de esos que se pueden conducir sin carnet.
En invierno, con una moto, no podría ir. Ahora, cada día hace los 20
kilómetros de ida y los 20 de vuelta, sale de mañana y vuelve a Garray
por la tarde.
Me pregunta a qué hora pensamos salir, mañana. A las siete y media. Nos
encontrará, pues, porque él saldrá a las ocho.
- Lléguense al Royo, a la residencia. Seguro que podrán dormir - y
añade -: y además les darán un bocadillo.
Pregunto qué clase de residencia es.
- De ancianos.
Claro. A Sebastià pienso que no, pero a mí me aceptarían.
© Josep Maria Espinàs
|
|
Daguerrotipo
de las tierras de Soria en el libro "A pie por Castilla", obra
del escritor catalán Josep Mª Espinàs
Los colores del
páramo
 Don
Miguel de Unamuno dejó escrito que el genuino paisaje es el de los
pequeños rincones. "Allí es donde se coge el alma del campo",
sentencia el escritor vasco. Probablemente sea éste el motivo principal
de la atracción que siente un catalán "de pura cepa", en
expresión castiza, por este país de los castillos, "donde el
silencio se hace historia". A pie por Castilla (Emecé, 2000)
es un libro del escritor Josep Mª Espinàs (Barcelona, 1927), escrito en
catalán y publicado por la editorial La Campana, aunque traducido al
castellano. Se trata de su duodécimo libro de viajes, casi todos
basándose en itinerarios a pie por Cataluña y Valencia: "He andado
por los lugares por donde nadie pasa. Quería conocer a la gente que
normalmente no está en contacto con los turistas. Quería, sobre todo,
escucharles" (El Mundo, 23-5-2000). La obra que reseñamos
adquiere un valor especial dado el origen de su autor y las múltiples
diatribas que sacuden la relación entre Cataluña y el resto del Estado
español, especialmente con Castilla. Las páginas que pergeña Espinàs
en sus cuartillas de estío representan un canto a la mirada tranquila, al
color del yermo y a la convivencia de los pueblos. Su valor, pues, excede
de lo puramente literario. Don
Miguel de Unamuno dejó escrito que el genuino paisaje es el de los
pequeños rincones. "Allí es donde se coge el alma del campo",
sentencia el escritor vasco. Probablemente sea éste el motivo principal
de la atracción que siente un catalán "de pura cepa", en
expresión castiza, por este país de los castillos, "donde el
silencio se hace historia". A pie por Castilla (Emecé, 2000)
es un libro del escritor Josep Mª Espinàs (Barcelona, 1927), escrito en
catalán y publicado por la editorial La Campana, aunque traducido al
castellano. Se trata de su duodécimo libro de viajes, casi todos
basándose en itinerarios a pie por Cataluña y Valencia: "He andado
por los lugares por donde nadie pasa. Quería conocer a la gente que
normalmente no está en contacto con los turistas. Quería, sobre todo,
escucharles" (El Mundo, 23-5-2000). La obra que reseñamos
adquiere un valor especial dado el origen de su autor y las múltiples
diatribas que sacuden la relación entre Cataluña y el resto del Estado
español, especialmente con Castilla. Las páginas que pergeña Espinàs
en sus cuartillas de estío representan un canto a la mirada tranquila, al
color del yermo y a la convivencia de los pueblos. Su valor, pues, excede
de lo puramente literario.
El libro constituye
una recopilación antológica de las peripecias que jalonan el viaje a pie
del escritor y de sus tres acompañantes. Nada de coches ni autobuses. El
objetivo es palpar la tierra y sus pobladores caminando sin brújula por
el corazón de Castilla. La ruta seguida comienza en Garray y concluye en
las ruinas de Numancia, pasando por la Tierra de Pinares: Hinojosa de la
Sierra, Langosto, Derroñadas, El Royo, Vinuesa, Molinos de Duero, Abejar,
Aldehuela, Calatañazor, La Mallona, La Cuenca, Villaciervitos,
Villaciervos, Fuentetoba, Carbonera de Frentes, Golmayo y Soria. "El
silencio avanza en Castilla como una semilla que transporta el aire"
(p.133). Las tierras de Soria se convierten así en escenario de la
función del libro y en símbolos de toda la región castellana. "La
gente de los pueblos acostumbra a tener razón" (p. 120). Quizá por
eso la inmersión del literato en el paisaje y el paisanaje es total. El
autor se transforma en una especie de ojo indiscreto que todo lo observa,
todo lo juzga, todo lo apunta. Josep Mª Espinàs, con la experiencia de
la madurez en la retina, actúa de notario sublime de "la vasta
sequedad, la paramera inacabable", en el decir de Dionisio Ridruejo.
Hablar con un
segador en la Cuenca de la Mallona, compartir reflexiones con el Atanasio
en Villaciervos o detenerse en la singularidad del lenguaje es todo lo que
mueve a Espinàs. Los refranes, por ejemplo, se alternan con los almuerzos
a base de chorizo, tortilla y cerdo adobado, y con las puestas de sol que
"llenan el aire de las tierras altas de Soria" (p. 180).
Espinàs desmitifica en cierto modo el axioma que convierte al forastero
en Castilla en un sujeto extraño. Pero no deja de interpretar la soledad
del terruño. Una de sus últimas reflexiones, después de compartir horas
de paseo, le lleva a constatar el hecho de que la calle no es un espacio
social, es decir, la gente no sale de sus casas para compartir la vida
más allá de su tabiques o de la tasca, salvo en fechas ocasionales. Este
análisis no es baladí. Al contrario, ratifica la capacidad de
introspección de Espinàs, su sagacidad etnológica para indagar en el
alma de la proverbial beatitud castellana. Ya no hay tiempo para las
idealizaciones –apenas concede importancia al mito soriano de Machado-,
ni tampoco para la instrucción histórica. El escritor planea sobre el
polvo del camino con la sana ilusión de rezar sólo como testigo de su
realidad. Al fin y al cabo, ya se sabe, "el camino no tiene
pierde" (p. 165).
Creo que Josep Mª
Espinàs considera que Castilla no tiene escritores que hayan sabido
reflejar la realidad del campo. Quizá Miguel Delibes, al ser cazador y
conocer las veredas. Sin embargo, han sido muchos los literatos que han
encontrado en el páramo algo de sentido a su vida, porque ya Kafka decía
que "la felicidad es comprender que el suelo sobre el que te has
detenido no puede ser mayor que la extensión cubierta por tus pies".
Tampoco hay por qué ser escépticos, pero lo cierto es que el estereotipo
castellano ofrece aquello que reflejaba un azulejo romano: "vivir
honradamente, no hacer daño a nadie, dad a cada uno lo suyo". Bien,
pues en Calatañazor, Espinàs asciende al castillo de la villa, "una
de las experiencias más fuertes del viaje" (p. 142); en Vinuesa se
topa con Héctor, que a los dieciséis años vendió 100 corderos para
comprarse un Toyota Celica; y en Hinojosa de la Sierra, un personaje le
soltó la expresión "tener la sangre recogida" que,
apresuradamente, anotó en su cuaderno. Espinàs mira con la mente
concentrada y abierta, pero escucha con el deleite de quien está
dispuesto a seguir conociendo, descubriendo: "amor por encontrar
aquello que no se busca" (p. 103). Otro genio catalán, Josep Pla, a
través de su tío Eduardo, advierte en La calle estrecha sobre los
peligros de la vida provinciana: "No vayas al café –recomienda-,
no juegues a cartas. No frecuentes tertulias estúpidas alimentadas por
chismorreos pornográficos o insignificantes anécdotas políticas. Si lo
haces quedará asfixiado por el ambiente. Todo lo verás a través de esa
atmósfera en una escala infinitamente pequeña". El efecto que
produce en Espinàs su imbricación en el espíritu castellano es justo la
contraria de la que predice el escritor ampurdanés. Para Espinàs,
"un viaje a pie es un ejercicio de revitalización a través de una
lenta sucesión de espacios, conscientemente vividos" (p. 97). La
virtud del escritor, en el caso que nos ocupa, es plasmar toda esa
retahíla de vivencias con la sencillez de su pluma, utilizando términos
propios del campo, y la solidez de un estilo ya muy definido.
Manu Leguineche
denuncia en La felicidad de la tierra que "Castilla se cae a
pedazos y por todas partes brotan polideportivos y plazas de toros. El
castillo sobre el alcor se viene abajo". Es la imagen del fracaso
histórico de una tierra que, según Ortega, "hizo a España".
El autor de A pie por Castilla escapa de las catedrales y se
refugia en la antropología cultural para explicar la raíz humana del
territorio. Lee a Machado y a Gerardo Diego, ausculta las historias de
Avelino Hernández, compra el Heraldo de Soria, pasea por el
Collado y se fija en una pintada del frontón de Vinuesa: "Vivan los
quintos del 98" (p. 85). El maestro Espinàs sabe que la fineza del
sentir es del campo y de la soledad, y no duda en comprobarlo. "Estoy
caminando por Castilla con la modestia y la tenacidad del observador que
quiere absorber colores y formas; vivir la sensualidad de los instantes,
no mirar con las ideas, para poder encontrar otras más frescas con los
ojos" (p. 86). Los colores del páramo son un enigma descifrado para
el escritor, acaso constituyan el botín más preciado de su aventura en
la planicie de Soria. "El gran mosaico de los marrones pardos, de los
verdes oscuros clavados de rocas lilas, de los amarillos cenizos del
trigo" (p.233). El descubrimiento de los colores, qué duda cabe,
para admirar la piel de Castilla y su "túnica infinita".
© Raúl Conde Suárez
 Correo de Raúl Conde
Correo de Raúl Conde
|
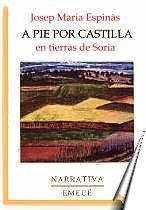
 Don
Miguel de Unamuno dejó escrito que el genuino paisaje es el de los
pequeños rincones. "Allí es donde se coge el alma del campo",
sentencia el escritor vasco. Probablemente sea éste el motivo principal
de la atracción que siente un catalán "de pura cepa", en
expresión castiza, por este país de los castillos, "donde el
silencio se hace historia". A pie por Castilla (Emecé, 2000)
es un libro del escritor Josep Mª Espinàs (Barcelona, 1927), escrito en
catalán y publicado por la editorial La Campana, aunque traducido al
castellano. Se trata de su duodécimo libro de viajes, casi todos
basándose en itinerarios a pie por Cataluña y Valencia: "He andado
por los lugares por donde nadie pasa. Quería conocer a la gente que
normalmente no está en contacto con los turistas. Quería, sobre todo,
escucharles" (El Mundo, 23-5-2000). La obra que reseñamos
adquiere un valor especial dado el origen de su autor y las múltiples
diatribas que sacuden la relación entre Cataluña y el resto del Estado
español, especialmente con Castilla. Las páginas que pergeña Espinàs
en sus cuartillas de estío representan un canto a la mirada tranquila, al
color del yermo y a la convivencia de los pueblos. Su valor, pues, excede
de lo puramente literario.
Don
Miguel de Unamuno dejó escrito que el genuino paisaje es el de los
pequeños rincones. "Allí es donde se coge el alma del campo",
sentencia el escritor vasco. Probablemente sea éste el motivo principal
de la atracción que siente un catalán "de pura cepa", en
expresión castiza, por este país de los castillos, "donde el
silencio se hace historia". A pie por Castilla (Emecé, 2000)
es un libro del escritor Josep Mª Espinàs (Barcelona, 1927), escrito en
catalán y publicado por la editorial La Campana, aunque traducido al
castellano. Se trata de su duodécimo libro de viajes, casi todos
basándose en itinerarios a pie por Cataluña y Valencia: "He andado
por los lugares por donde nadie pasa. Quería conocer a la gente que
normalmente no está en contacto con los turistas. Quería, sobre todo,
escucharles" (El Mundo, 23-5-2000). La obra que reseñamos
adquiere un valor especial dado el origen de su autor y las múltiples
diatribas que sacuden la relación entre Cataluña y el resto del Estado
español, especialmente con Castilla. Las páginas que pergeña Espinàs
en sus cuartillas de estío representan un canto a la mirada tranquila, al
color del yermo y a la convivencia de los pueblos. Su valor, pues, excede
de lo puramente literario.