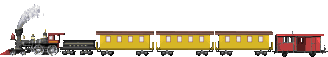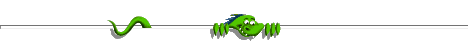A Pie por Soria
|
|
El tren llegó a la estación de San Leonardo con media hora de retraso. Más de la mitad de esa demora, le había dicho el empleado, se había producido desde Cabezón. Moisés calculó con una rapidez mental adquirida en los años pasados en el Seminario que, de seguir acumulándose, al llegar a Tordesalas, fin de su trayecto, sería de una hora. Lo comentó con Santiago, antiguo resinero de Hontoria que iba a Cabrejas del Pinar a ver a su madre. A la pregunta de por qué había adquirido esa rapidez mental de cálculo en el Seminario, en lugar de conjugar latines, le respondió que precisamente por eso, para evitar los latines. El tren se puso en marcha y Santiago le hizo ver al joven a un grupo de muchachas que les decían adiós.
Un grupo de chavales que rondarían los doce años se abalanzó hacia el tren. Bajaban en la siguiente parada, en el apeadero de Pinar Grande, donde iban a pasar el día. Eran unos minutos, pero desde hacía años, el viajar solos por primera vez en el tren se había convertido en una iniciación, el paso de la adolescencia a la juventud, parecido a la entrada a mozo. Los muchachos juntaban durante unas semanas las perrillas que les daban y con ellas, además de pagar el billete, iban a la tienda y a la panadería y compraban alimentos distintos de aquellos que se comían en casa, sobre todo alguna golosina, chocolate y vino, esto último a escondidas de los padres, aunque eso de beber vino no estuviera mal visto, pero dentro de un control. Un buen pellizco de tabaco se lo distraían a los padres de la petaca. Aunque lo sustancial para la comida lo cogían de las ollas de la madre, y cada una de ellas les hacían una buena tortilla, nunca faltaban huevos y patatas en las casas.
La estación de Navaleno, rodeada de árboles que, a 1 de julio, lucían verdes y frescos, era espaciosa y bien cuidada. Los muelles estaban repletos de maderas ya cortadas en los aserraderos de alrededor y prestas para ser cargadas al día siguiente. En tiempos esas cargas eran trasladadas por los carreteros, tiradas por hermosas vacas serranas negras. Los muchachos, bulliciosos, entraron en el tren ocupando casi todos los bancos de madera, corridos, del vagón. Apenas un cuarto de hora separaba una estación de la otra. Por las ventanillas entraba el humo y el olor que llegaba desde la locomotora, mezclado con el de los pinos que aumentaba por momentos a medida que la temperatura subía. Moisés iba pensando en la grandeza de los montes, en la soberanía de esos troncos rectos y altos que se perdían, con las copas entrelazadas, en el cielo completamente azul.
Vio el apeadero de Pinar Grande. No subió nadie, bajaron los muchachos dejando el vagón silencioso y espeso, como si hubiera transcurrido mucho tiempo desde que embarcaran quince minutos antes. Dejaron tras ellos un rastro de frescura y juventud, y también un ligero aroma al vino empezado a trasegar antes de llegar a la vera de alguna fuente del pinar.
Miró el reloj sujetado por la leontina y se dio cuenta de que el retraso había aumentado. Un grupo de muchachas subieron al tren. Vestían de domingo, su madre hubiera dicho que iban atrevidas, aunque la ropa les llegaba por la mitad de la pantorrilla y las blusas, algo ajustadas, dejaban ver un escote más bien recatado. El camino se había convertido en monótono, recto y sin árboles, acompañado del sonido propio del tren, pero se hacía imposible echar una cabezada por el traqueteo que hacía tambalear la cabeza. Pensó en una historia contada por su madre que había tenido lugar en Cabrejas. Fue durante la guerra, por lo visto habían intentado envenenar a un jerarca de la época en una fiesta que se dio en el pinar tras una cacería. No se pudo llegar a saber si fue cierto, pero el caso fue que detuvieron y encarcelaron a una mujer y a su hijo de 17 años. ¿Qué suerte habrían corrido? Ya estarían fuera, habían pasado casi trece años. Escuchó a las muchachas hablar y, entre retazos de la conversación, dedujo que se dirigían a pasar el día a Martialay, donde los sorianos de la capital acudían los domingos de campo. Otra vez pensó en su madre, si las escuchara diría que eso de ir por ahí solas buscando novio no era decente.
En Cabrejas había subido un hombre mayor cargado con una talega y se sentó a su lado. Lo primero que hizo fue sacar la petaca y ofrecerle a Moisés, quien volvió a repetir que no fumaba. Le dijo que iba a Soria a pasar unos días con la hija, casada allí con un empleado de la estación, por lo que él iba y venía sin pagar el billete.
En un rincón que formaban los dos cuerpos del edificio de la estación de Herreros dos chiquillos, gemelos, jugaban con piedrecillas sin inmutarse por la llegada del tren. Detrás de ellos picoteaban unas gallinas seguidas de cerca por el gallo. Una mujer joven tendía ropa en una cuerda entre dos árboles. A lo lejos, amparado por las cumbres redondeadas de las sierras de Cebollera y Urbión, se veía el pueblo y, sobresaliendo entre todos los edificios, el de la iglesia. El tren siguió su marcha hacia Cidones. Le gustaba esa estación por los arcos de la fachada. La mole de la sierra de Cabrejas llevaba kilómetros mostrando lo áspero y ralo de su vegetación. Pensó en las clases de Geografía del Seminario y al profesor, pequeño y vivaracho, explicando la gran cantidad de agua que acumulaba esa sierra en su seno. ¡El seminario!, qué obsesión la de su madre para que entrara en él. Como decía ella, era la solución después de haberse señalado en la guerra. Pero él no tenía nada que ver con la guerra, cuando acabó tenía diez años. Su padre había estado detenido unos meses por intentar cortar la carretera con troncos y su madre tenía tanto miedo que la única solución fue ingresar al hijo en El Burgo.
En Cidones subió un sacerdote joven que tomó asiento un banco más adelante, sacó un breviario y discurrió todo el trayecto, hasta Soria, leyendo. A Moisés le sonaba la cara, tal vez había coincidido algún curso con él, pero siguió con sus pensamientos hasta que escuchó una serie de silbidos, como desesperados, que dieron paso a un descenso en la velocidad del tren. Los pasajeros se asomaban a las ventanas, Moisés también, a tiempo de ver cruzar la vía a la última oveja del rebaño a punto de ser atropellada.
En Toledillo no paró. Moisés se fijó, como siempre, en la torre chata de la iglesia, y recordó un viaje de pequeño, con toda la familia, para visitar a unos tíos de su madre que residían ahí y habían sido trajineros. Le impresionó profundamente el relieve sobre la puerta del cementerio donde se veían dos tibias cruzadas y sobre ellas una calavera. Su padre le dijo que así acabaríamos todos y eso le robó el sueño mucho tiempo. Después, al entrar en el Seminario, una brecha de esperanza se abrió en sus diez años. No, así no se acababa, para, pocos años después, comprender que sí, que ese era el final. Pero ya, para entonces, la imagen no le producía miedo. Le gustaba viajar en tren más que en ningún otro medio. Gracias a esa querencia había conocido a Lucía hacía ya dos largos años. Él iba a Calatayud y ella subió en Tordesalas con su inseparable hermanilla. La llevaba al dentista y desde allí subirían las dos en el carro de su padre. Moisés acababa de dejar el seminario y la muchacha le pareció la mujer más hermosa que había visto en su vida. Desde ese día, al menos una vez al mes, él tomaba el tren en Hontoria para verla y hacer planes de futuro que ya veía casi presente.
Al llegar a Soria el retraso no había aumentado. Como era habitual, el andén estaba a rebosar de familias completas, con cestas, que iban de campo a Martialay. Aunque la mayoría había salido horas antes, en un tren que iba directo de Soria a Calatayud, otras esperaban este que, aunque mermaba el tiempo de campo, resultaba más cómodo, sobre todo si había muchos niños a quienes aviar antes de emprender la marcha. Se fijó en las muchachas que había subido en Cabrejas. Hacía rato que cuchicheaban, y bajaron en Soria. Por el camino habrían decidido cambiar el destino de su viaje dominguero. Pero no, un grupo de muchachos las esperaban en el andén. Ellos habrían cambiado el rumbo al esperarlas allí. Mejor, lo pasarán mejor en la capital, irán a pasear por la dehesa, allí comerán, luego irán a bailar. Un domingo quedaría en Soria con Lucía, seguro que sus padres no pondrían reparo, aunque harían que les acompañara la pequeña Elvira.
Discurrió el tren sin parar por el apeadero de Valcorba y, al llegar a Martialay quedó medio vacío. Si fuera día de labor, seguiría bien repleto hasta Calatayud, donde acudían a comprar al por mayor para las tiendas de los pueblos, sobre todo congrias rancias, o secas, dependía del tiempo que llevaran en los comercios. Llegaban desde Galicia y los primeros días eran casi blancas por el efecto del aire marino cargado de sal, pero conforme pasaba el tiempo y la grasa salía, iban adquiriendo el color amarillento que las caracterizaba. Le gustaba mucho también esa estación. Estaba rodeada de vegetación, de hermosos chopos que crecían a la vera del arroyo que discurría por detrás del edificio. Todo ese espacio sería ocupado por las familias, el que los más madrugadores les hubieran dejado, no serían los mejores, desde luego, pero tampoco serían malos. A partir de ahí, el camino sería monótono de nuevo. Todo cereal, ya granado, amarillo fuerte salpicado por el rojo de las amapolas. De tarde en tarde algunos chopos hundían sus raíces en la frescura de la tierra donde el sol no había penetrado, por donde, en tiempos de lluvias, algún arroyuelo había impregnado la tierra. Pronto se verían los campos salpicados de figuras humanas, agachadas, hoz en mano protegida por la zoqueta, y las mujeres, cubiertas la cabeza por pañuelos, muchos negros, demasiados, a fin de protegerse del fuerte sol. Las más jóvenes, moviendo airosas las caderas, irían de los pueblos a las tierras con la comida para los segadores, y ellos tomarían un respiro debajo de la sombra de algún árbol, muy juntos, había pocos árboles en el campo de Gómara y, secándose el sudor, descansarían mientras las mozas abrían las fiambreras, repartían las cucharas y, todos juntos, cortando el pan con las navajas sacadas de los bolsillos, darían buena cuenta de las alubias con tocino, o de las migas, o de aquello que las mujeres hubieran preparado en casa. Siempre comida sustanciosa, pesada, que provocaba sopor tras ingerirla, aunque rápidamente, a causa del esfuerzo del duro trabajo, se bajara a los talones. La madre de Moisés había heredado de un tío soltero una tiendecilla en Hontoria y allí se instalaron cuando él era muy pequeño. Después su padre dejó las sierras, él el Seminario, y se dedicaron a ella. La ampliaron, pusieron bar y unas mesas para dar comidas. Se ganaban bien la vida. Los domingos que él acudía a Tordesalas para ver a Lucía sus padres trabajaban doble, así que estaba deseando casarse, no sólo por eso, claro, pero así ella echaría una mano y él no tendría que desplazarse. Pagaría un buen piso en Tordesalas, o pisacalles como llamaban a esa costumbre en algunos pueblos, pero no sólo para los mozos, invitaría a todos los habitantes de ese simpático pueblecillo, que eran muy pocos, y comerían junto a la hermosa fuente que servía para todo. Harían una buena caldereta y luego una merienda sólo para los pocos mozos y así todos quedarían contentos, aunque nunca olvidarían que el pinariego ese se había llevado a la joya de Tordesalas y de todos los alrededores.
La estación de Candilichera estaba en mitad del trigal. Bajó el sacerdote joven y subió un grupo, a todas luces una familia, compuesta por seis miembros, todos muy bien vestidos. Se agradecía la sombra proporcionada por los grandes árboles que rodeaban el edificio. Todos se sentaron cerca de él y les escuchó hablar. Iban a Calatayud, donde pasarían la noche, ya que al otro día el padre debía visitar a un médico y ya aprovechaban para pasar el día y subirse compras. Debían tener tienda también. Pensó en sus padres. A esa hora estarían preparando comida para el grupo de canteros que trabajaban en las minas de Espejón. Él, para facilitarles el trabajo, les había dejado preparado el cordero para hacer caldereta, era domingo y los canteros comían bien, les gustaba la caldereta que hacían, como la de los carreteros de Pinares, ajo carretero la llamaban, y su madre tenía buena mano.
Al pensar en ello, el estómago le dio un aviso. Además estaban llegando a Cabrejas del Campo y todo el entorno estaba impregnado de olor de la famosa panadería de ese pueblo. Un olor que la carencia de viento y el calor dejaba en suspenso en el ambiente, como una tapadera inamovible. Sacó del bolsillo un pequeño envoltorio, cien veces reforzado para no manchar el traje de los domingos, y sacó un trozo de pan con queso. Le gustaba más el chorizo, pero para evitar las manchas de esa grasa no existía ningún papel de estraza por muy reforzado que estuviera. Salió a comérselo a la plataforma entre vagones. El reloj marcaba la una y el calor apretaba. Alzó la vista hacia el montecillo en cuya cumbre se dibujaba un pequeño edificio. Era una ermita, la de Carazuelo, donde él subió una vez espoleado por la leyenda de un milagro, un niño perdido y cobijado allí por una fuerza superior, la virgen, decían los vecinos. Lucía y Elvira habían caminado desde Tordesalas hasta la estación de Candilichera y desde allí, los tres, habían ascendido la vereda que conducía al pequeño templo. La puerta estaba abierta y algunas velas se habían consumido. El interior era pequeño, pero limpio, blanco, con la imagen protectora del niño en un altarcillo. Desde allí se veía un buen panorama de trigos.
Estaban llegando a la estación de Gómara que compartía con otros pueblos de mucho cereal. Dentro de un mes, el grano sería cargado en esa estación. Era una de las zonas más pobladas de Soria. Adivinaba, más que ver, la ermita de La Llana y el castillo de Almenar. Apenas hacía un año fueron desde Tordesalas a Almenar. La familia de Lucía le esperó en la estación con el carro de trajinero del padre, su herramienta de trabajo con el que recorría los pueblos de alrededor en busca de jabón y huevos que llevaba a Calatayud y de allí subía aceite y congrio. Pasaron el día en Almenar y vieron, por fuera, el castillo y la ermita del milagro del cautivo. Había mucha gente esperando en la estación. A la sombra de un pino joven, una anciana miraba al tren y a sus viajeros con cara soñadora, tal vez pensando en otros tiempos. Se fijó bien y creyó adivinar que la anciana era ciega, los ojos glaucos permanecían fijos en un punto, inamovibles. Por el gesto apacible, podría ser que la mujer no se sintiera muy apenada, quizá su interior albergaba suficiente vida para ser recordada, revivida, sin necesidad de nuevos alicientes.
En Portillo no subió ni bajó nadie. Ahora ya el panorama de cereal se mezclaba con el relieve del Portillo que daba nombre al pueblo y la Sierra del Costanazo. Esa comarca la conocía bien gracias a Lucía.
Pasaron por el apeadero de Torrubia donde tampoco hubo movimiento de viajeros, y desde ahí empezó a ver la esbelta y arruinada torre que daba carácter al pueblecillo de Tordesalas.
Está ahí de vigilancia, le dijo Lucía, porque esto era frontera con los aragoneses, como la de Sauquillo y otra que hubo en Torrubia, y más allá, un castillo muy importante, el de Ciria. Y Peñalcázar, le respondió Moisés. Y ese también, el más importante de todos los de esta comarca, y la casa de los condes de Gómara, que será pequeño este pueblo, pero tiene de todo. En el andén, sola, recortándose su figura contra el campo amarillo, estaba Lucía esperándole. Llevaba casi una hora, le dijo sonriente. Él, mientras descendía, se fijó en que nadie les miraba, como hacía siempre, y la abrazó con fuerza. Ella le retiró, ruborizada, los campos tienen ojos. Ahora ya, en 2013, este viaje no podría hacerse. Hace muchos años que la línea del Santander-Mediterráneo (nunca cubrió todo el trayecto que anuncia el nombre) se cerró. Las tierras de Soria han ido despoblándose hasta llegar a la mitad, más o menos, de población que la albergada en 1951, cuando se narra este viaje. No hay tiendas en los pueblos. No hay niños y, por tanto, poca vida. Los sorianos, al marchar, involuntariamente, se llevaron también ritos y costumbres. A fin de que los habitantes de estas tierras no mantengan esperanza alguna sobre el ferrocarril, éste u otro, a día de hoy las vías están siendo arrancadas. Van a hacer, dicen, un camino verde, otro más. Por ello, el pintor Luis Alberto Romero ha querido dejar plasmadas, dibujadas en postales, unas en blanco y negro, otras en color, todas y cada una de las estaciones de esa línea que utilizaron los sorianos para sus desplazamientos. © texto: Isabel Goig © pinturas: Luis Alberto Romero
Y aún hay más en otras Webs sorianas, inténtalo con el
|