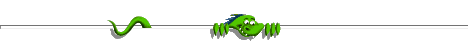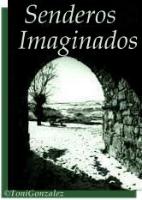 A Pie por Soria
|
|
Como la conciencia de la mala gente, se dobla pero no se rompe. No podía quitarme ese pensamiento. Una vez y otra. Cada vez que las enormes matas flexibles –estepa- se metían debajo del coche, arañaban los bajos, y volvían a su original enhiestidad. Cantaba la chicharra. Y las matas flexibles se perdían y reaparecían. Nos parábamos de vez en cuando, recogíamos hierbas y continuábamos el viaje hacia el viejo molino, en término de San Pedro Manrique, a la orilla del río Linares; ese era el destino. Las hierbas las cogíamos para clasificarlas e informarnos del uso dado por los lugareños. Estábamos preparando un nuevo volumen de la colección comenzada con tanto cariño. Candilera usada antiguamente, los rabitos, para la mecha de los candiles; santolina, uña de gato, vulneraria para bajar la tensión… El camino por donde Lúgar me llevaba discurría entre dos altas y acogedoras montañas, trasteadas por la mano del hombre en forma de pequeños bancales desde donde poder extraer de la pobre tierra, del humus exagüe, tan próximo a la roca madre, los suficientes nutrientes para conseguir unas acelgas, algún grumo, unas patatas… Aquello, en un tiempo no lejano, estuvo habitado. Todavía la mano del hombre se notaba, ya desdibujada. El valle se iba estrechando, se hacía más íntimo y acogedor. Debajo de un roble aparcamos el todoterreno. Pasamos, ya caminando, un pequeño puente de lajas de piedra colocadas en seco, logrando en la curvatura la suficiente presión contra la dovela, contra la clave, como para mantenerlo durante siglos; había soportado, imperturbable, el paso de las caballerías y los carros por aquel camino de herradura. Los robles, despectivos con la repoblación de pinar, trepaban, se abrían paso, y volvían a ocupar el lugar arrebatado. Como la gata Lola, con el mismo espíritu de supervivencia. Llegamos a lo que él nombró "la Tabla", un terreno llano, rodeado de una pequeña tapia de piedra, apenas saliente treinta centímetros del suelo y bordeada de árboles frutales: peras, ciruelas, membrillos, cambrones, moras… Y, al final de la tabla estaba el molino, medio en ruinas; blanco con teja árabe; resultaba raro ver un edificio solitario y ruinoso con todas las preciadas tejas, casi reliquias, cubriéndolo. Eso daba idea de lo apartado del lugar. Por una ventana protegida por su reja se veían las vigas medio colgando, los gallineros, una pieza de madera del molino, las paredes todavía con restos de cal y pintura azul en los bajos. Y, a unos cien metros estaba el río, limitado por la base de la montaña por un lado, y abierto a la tabla –antigua terraza fluvial- por otro. La caliza, muy oxidada, muy pulida, servía de base a un agua fría, delgada y transparente. Buscamos la sombra de un árbol a la otra orilla. No recuerdo qué árbol era, pero sus raíces salían de entre dos grandes piedras, se extendían por debajo de las que nos sostenían a nosotros, para, en forma de melenas rojas, buscar el agua. Nos habíamos colocado de forma que el río llegaba de nuestra izquierda, salvando un pequeño desnivel y buscando, entre dos bloques grandes de piedra, un lugar por donde discurrir, ensanchado por la paciencia de los siglos. En un remanso del agua metió Lúgar la botella de vino de Somontano, pequeñas infidelidades a la Ribera. Nos comimos los bocadillos, bebimos el vino, dejamos que el tiempo transcurriera oyendo el agua y viendo cazar a tres libélulas de tonos azulados y añil. El lugar, abandonado años atrás por la mano del hombre, había ido recuperando su salvajismo natural. Los bancales apenas se adivinaban, cinco o seis años más, y la ladera se habría recuperado. La cerca que rodeaba a la tabla, huerta a buen seguro, estaba cubierta por abundante hierba, y era necesario fijarse bien para no romperse un pie. Los árboles frutales, a fuerza de no ser podados, habían afilado sus espinas. Es un lugar delicioso. Lúgar estaba tumbado sobre una piedra enorme y suave; yo, a su lado, me inclinaba hacia el agua y hacia él; hablábamos lentamente o no decíamos nada; como cada vez que estábamos extasiados y amparados por la naturaleza, se nos ocurría pensar en los presocráticos; en el ocio y la contemplación, en las posibilidades ofrecidas por la naturaleza, en el todo fluye y nada permanece… Con los ojos entornados jugaba a imaginarme formas extrañas sobre el agua; creía ver petroglifos en una enorme pizarra inclinada sobre el cauce del río, a la otra orilla. Las libélulas me entretenían. Lúgar me pedía que juramentara algo, no sé, creo que se trataba de adquirir el viejo molino. Aquello que mis ojos veían eran huellas de patas de gallina, o sea, que los de los signos en la piedra era cierto. Muchas patas de gallina. Toda la piedra repleta, de todos los tamaños, en todas las direcciones. - Lúgar, aquello son
icnitas. En ese momento, sobre la enorme piedra, apareció un viejo. Se sentó en ella y con sus piernas, sus manos y su cachaba, casi tapaba toda la superficie de la pizarra. - Buenas tardes
tengan. Buen sitio han escogido, siempre que no tengan miedo a las víboras. A la vuelta nos fijamos en algo que había escapado a nuestra atención; no del todo, pero cada uno por su lado habíamos pensado en señales hechas por los cazadores. Las sensaciones, cuando se camina la naturaleza, no dan para sutilezas. Se repara, si el fin es ese, en tal tipo de árbol, de animal, de hierbas… Pero, tomada en su conjunto, la nataraleza aturde. No se puede centrar la tención en algo pequeño, cuando el envoltorio es inmenso. Resulta difícil ver y, sobre todo fijarse, en la parte ante tal todo. Por eso, los antiguos filósofos necesitaban tánto tiempo, toda la vida a veces, para poder abstraer un hecho concreto de entre tantas concreciones que componen ese todo. Y ¡cómo elegir! La naturaleza, casi siempre, lo hace por uno. Siempre existe en ella un pájaro más colorista que otro, un árbol más majestuoso que el resto, ese que nos invita a pararnos y contemplarlo. Y sólo entonces, cuando nos denemos, el sotobosque se nos ofrece, con frecuencia en detrimento de la hermosa encina que ha motivado nuestra parada. ¿Qué serían aquellas señales blancas y rojas? No hablamos del asunto, entretenidos como caminábamos, algo cansados ya, en busca del coche que nos conducirá de vuelta a la atalaya de Lúgar. Días después, cuando me dirigía a esa atalaya, paré en un garito que han colocado junto a un lagartijo, en la ruta de los idems. Entre la oferta turística, hallé una que llamó mi atención: GR, o algo así. Se trataba de un mapa donde están señalizados los senderos. En la lectura del mapa encontramos las rayitas mágicas pintadas sobre los árboles que hallamos en nuestro paseo hacia el viejo molino. ¿Cómo calificar, sin caer precisamente en la descalificación, a los promotores de tamaña idea? Dudábamos, superada la mala leche, entre pintar todos y cada uno de los árboles de todos y cada uno de los senderos, organizando para ello un batallón, o romper, al llegar a casa, todos los mapas a escala 1:50.000, 1:25.000, los del Ejército, las brújulas, prismáticos, y demás tonterías que antes necesitábamos para iniciar una pequeña aventura. Todo nos lo dan ya hecho, sobra lo demás, incluída la imaginación.
Por desgracia hicimos lo segundo, en un ataque de desesperación. Y, dos años después, durante los cuales nos recluímos en nuestra particular atalaya para escribir como posesos, la única aventura que nos habían dejado intacta, nos dedicamos a leer todos los periódicos provinciales editados en esos dos años. Efectivamente, tal y como querían algunos colectivos, habían colocado en los senderos, cada quinientos metros más o menos, puestos con cacahuetes, altramuces, castañas, pipas, almendras garrapiñadas, postales que al apretar en el centro de la encina soltaban un chorrito de agua del manantial cercano; en fín, para rematarlo, varias vírgenes se habían aparecido por otros tantos senderos, y algunos puestos repartían estampitas. Habían logrado recalificar unos cuantos terrenos, y ya se estaban construyendo unas hermosas urbanizaciones de chaletes acosados con el nombre de "El roble mágico", "El druida enano", "El lagartijo precoz", y preciosidades por el estilo. Aquella piedra junto a la que Lúgar, el anciano Rulfo y yo, nos habíamos juramentado no decir nunca que se hallaba pisoteada por los lagartijos del pasado, había sido elevada a la categoría de Bien de la Humanidad, y próxima a ella, en la mismísima tabla del río, en el lugar que ocupaban los árboles frutales, habían colocado una caseta de madera donde se repartían trípticos explicando en qué era geológica había sido la piedra santificada por lagartijitos. Otra caseta más estaba destinada a estudiar la flora del lugar allá por los dos mil millones de años antes de J.C.; naturalmente, primero se habían cargado la que, durante siglos, había, supongo, adquirido ciertos derechos. También iba dando noticias el periódico, facilitadas por los ecologistas, los mismos que habían diseñado todas y cada una de las rutas de todos y cada uno de los senderos de esta tierra, el número de especies ornitológicas desaparecidas, los cientos de plantas que pasarían a ser estudiadas por la casetas de madera, al ser ya sólo un recuerdo, además de catorce incendios por año. Eso sí, habían asfaltado algunos senderos para que el camión de la basura pudiera recoger toda la mierda producida por los senderistas y demás, la cual, por cierto, ya no sabían qué hacer con ella. Ahora están estudiando la posibilidad de colocar por los alrededores una vitrificadora. © Isabel Goig
Y aún hay más en otras Webs sorianas, inténtalo con el
|