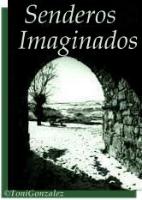 A Pie por Soria
|
|
Un pedante al uso diría del monte de las Ánimas que es el paraje más emblemático de la ciudad de Soria. Para los que habitamos esta ciudad, ese monte evoca un pasado de leyendas templarias, pues Bécquer, el poeta romántico, tan vinculado a Soria por matrimonio con una torrubiana, ubicó alguna leyenda en ese paraje, con miembros de la orden del Temple como protagonistas. Antes, mucho antes, allá por el siglo XII, unos frailes se instalaron en su faldas, construyendo, ahora sí, el más emblemático de los monumentos románicos de estos lares: lo que en la actualidad se conoce como "Los Arcos de San Juan de Duero". Los Arcos forman parte de un monasterio, dicen que de Hospitalarios, ya perdido; se halla a tiro de piedra de lo que aseguran son restos de un enclave del Temple, San Polo, en el mismo monte de las Ánimas. A pesar de la cercanía –unos quinientos metros- se nos antoja distante San Polo de los Arcos, a causa de una carretera interruptora del monte, tal vez trazada sobre una calzada romana. Tenemos, pues, en este monte de las Ánimas, todos los componentes para que sea tan mágico como el que más: Templarios, Hospitalarios, el río Duero, la ermita de San Saturio muy próxima, las leyendas de Bécquer, y, por si faltara algún elemento, el rumor de que los masones, en la actualidad, se reúnen en uno de esos claros dejados por los carboneros que, hasta mediados de siglo, encontraban en las carrascas la materia prima para ejercer su oficio y ganarse la vida. Acaso, para todo aquél que quiera ir más allá de la historia más o menos reciente, estos claros sean németons. ¡Quién sabe! Lo de los masones me lo aseguraron. Ya está muerto el que, casi en secreto de confesión (que yo rompo porque él está muerto y yo no pertenezco a ninguna secta, por muy iglesia católica que sea) me lo aseguró. Se trataba de un pluridoctor en todas las disciplinas histórico-artísticas que podamos conocer, y de cuyo nombre guardo recuerdo, pero se resiste a acudir a mi llamada. Noto, eso sí, que desea llegar hasta mí boca, pero no acaba de hacerlo, tal vez para no ser traicionado. Paseaba un orondo físico, grasiento y mugriento, por los barrocos claustros del monasterio de Veruela. Me sacó una buena cantidad de dinero con el propósito de que todos los volúmenes de su bien nutrida colección de libros, y aún de incunables, pudieran un día formar parte de una fundación soriana. Incunables pisoteados y lamidos por una legión de gatos que acompañaban al profesor en sus frías soledades de los claustros jesuíticos –creo- de Veruela. Murió el buen hombre sin testar, y con él se llevó buena parte de mis dineros, ya convertidos en fermentos de uva y jugos de perdiz servidos en un hermoso restaurante de nombre tan evocador como las leyendas de Bécquer: la Corza Blanca. Una hermana, religiosa, de la orden de las cistercienses femeninas, allá en Burgos, habrá sido, tal vez, la depositaria de unos legajos perfumados con orines de fantasmagóricos gatos enlunados, como aquellos que Gerardo Diego viera en Caltojar. Toda esa carga histórico-legendaria, casi aplastante, tiene para los sorianos el monte de las Ánimas, y, a pesar de eso, o, tal vez por eso, apenas lo paseamos, casi nunca lo visitamos. Yo lo entiendo. Queremos que para siempre, quede sólo en nuestra memoria, en nuestro acervo, el misterio, ese interés que sólo despierta lo desconocido. El día que todos los sorianos decidan convertir el monte de las Ánimas en lugar de paseo, meriendas y paellas, pasará a convertirse en una alameda cualquiera, en una dehesa, en un lugar donde, a buen seguro, el Ayuntamiento decidirá, en cuanto le sobren unos milloncejos, colocar farolas y bancos.
Lúgar y yo, tan conocedores de esta provincia, no habíamos aún paseado el monte de las Ánimas. Deseosos de aflojar un poco los focos de tejido adiposo, tan acosante, sobre todo en invierno, decidimos dar un paseo por el monte. Nos acompañaba Belisana, la hija de Lúgar, con tan mala suerte que había decidido contrarrestar los fríos casi dicembrinos con un flamante anorak obsequiado por una amiga con motivo de su cumpleaños. Hasta que logramos llegar a la redondeada y suave cumbre, hubimos de superar bastantes tropezones en tocones de estepa; esa misma estepa, correosa, se nos enrollaba en los pies haciéndonos tropezar de vez en cuando; superamos también varias roturas en su anorak; y algunos arañazos en manos y caras, producidos por unas pequeñas carrascas que estaban pidiendo a gritos una buena cabrada. Durante la suave escalada de la ladera sureste del monte, nada encontramos de esotérico, a no ser un rústico indicador en dirección este, cogido con alambres a unas carrascas, y con unas sospechosas pinturas en rojo y blanco en uno de sus extremos. Por donde se reúnen los masones, dije yo. Tal vez un sendero de esos tan en boga, apuntó Lúgar. La próxima vez trataremos de averiguarlo. El caso fue que, a partir de la redondeada cumbre, empezó a aparecernos el monte como El bosque animado de Fernández Flores, pero más al día. Pareciera como sí, sabedores los sorianos de la escasa concurrencia, hubieran, unos pocos, hecho de él su particular Arcadia. De sopetón nos apareció un fósil de vehículo marca 600 churrascado y abandonado, del que sólo relucía el parachoques tan inoxidado como la propia materia de que está construído indica, y la caja de cambios. Allí, en mitad de una semioculta vereda, parecía un escarabajo gigante boca arriba. Pensé, por un momento, en la dificultad para quemarlo allí sin provocar un incendio en las secas carrascas y estepa que lo rodeaban. Pero, como decía el famoso torero "pa tó tié que haber gente". Al propietario no debió impresionarle nada la leyenda del templario saliendo de su tumba con el sudario hecho jirones. Tampoco debía sentirse acongojado el dueño del colmenar que, a escasos metros del escarabajo de metal purificado, había construido su particular imperio abejo-inverna-trasteroide. De lejos me pareció un fotograma de la película Waternosequé, tan perturbadora, a pesar de desarrollarse al aire, sino libre, sí exento de techo. Cuando llegamos nos percatamos de que aquello era un pequeño paraíso inclasificable, más parecido a la casita en mitad del bosque de la viejecita pequeña, protagonista de uno de los relatos más alegres y a la vez intimistas de John Berger. Un edificio adaptado servía de cobijo al recinto; adaptado porque en su parte central, tal y como indicaban las vigas serradas, había sido dejado al descubierto. En algunas ventanas asomaban las cabezas de perros, tal vez de caza. En una esquina, un pequeño invernadero cobijaba hortalizas. Se veían colmenas en uso y en desuso; las primeras fabricadas a partir de tablas desechables, tapadas con restos de lavadoras viejas, cocinas y demás utensilios domésticos; las segundas abandonadas sin más, a la espera de convertirse en melena de campana de alguna humilde ermita. En un rincón, tapados con fuertes plásticos, y rodeados con sogas, maderas, algún apero de labranza ya innecesario, hierros y los restos de lo que fuera una carretilla. No lejos del recinto, en otro claro del bosquecillo, otras colmenas albergaban a la reina con toda su cohorte, en espera de la primavera, con ella las flores, y con las flores el néctar para libar. Seguimos un sendero que por fín habíamos logrado encontrar; casi no hicimos caso al colchón deshecho por la lluvia y el viento, aunque pensé por un momento que tal vez aquello lo convertirían, si no prestaban la debida atención, en un vertedero incontrolado. No resultaba extraño. Frente al monte de las Ánimas, una ladera del de Santa Ana había sido, literalmente, petardeada y horadada para extraer piedra de ella. En esta ciudad, pensé, no se cuida lo esencial, y, en cambio, se adorna hasta la horterez lo superficial. Ya escuchábamos los coches; la carretera estaba a tiro de piedra. Giré la vista a la derecha, y, a veinte metros, tres animalitos peludos sentados sobre las patas traseras, nos miraban pidiendo auxilio. No puede ser, pensé, me estoy volviendo loca a causa del problema que en los últimos días se me ha planteado con los cachorros de mi perra Cusé. Pensé que podía tratarse de lobeznos, cuando, de detrás de una estepa, aparecieron dos más. Cinco preciosos cachorros de mastín llegaron hasta nosotros. Se nos enredaban en las piernas de Belisana, Lúgar y mías. Nos mordían suavemente, nos trepaban, nos lamían las manos, nos distanciábamos de ellos, y ellos nos seguían, gimiendo y ladrando. Los cogimos en brazos, eran suaves como ositos recién nacidos. Tendrían un mes de vida más o menos. Los habían abandonado.
O sea, que el problema de mis tres cachorros y su madre, se había convertido, a causa de un paseo para aliviar los depósitos de celulitis, en ocho problemas. Pero cómo nos miraban. Lúgar decía que nos estaban pidiendo protección. Y así era. Él fue a buscar el coche, los subimos a todos, y se nos ocurrió que tal vez, en ese recinto que, junto al templario San Polo, reciben a animales abandonados, los querrían. Y así fue. Con la promesa de llevarles comida de vez en cuando, se quedaron con los cinco. No hubo forma, en cambio, de colocarles los tres míos. No tenían pedigree. Así es la vida, o la cosa, o lo que sea. De todas formas, y a pesar de que mi problema sigue ahí en forma de tres cachorros, hoy, Lúgar, Belisana y yo, estamos felices. No todos los días se salva la vida a cinco perrillos, en el monte de las Ánimas, frente al templario San Polo, junto al hospitalario San Juan de Duero, y a la orilla del río del mismo nombre. Nos aseguraron de que de haberse quedado solos en el monte no hubieran sobrevivido ni una sola noche. Otros animales mayores, siguiendo la rigurosa ley de la supervivencia, o del más fuerte, que viene a ser lo mismo, los hubieran devorado. En cambio, me ha quedado como un regusto amargo porque otro símbolo más ha sido desmitificado. No obstante, me queda todavía toda la parte norte del monte, el cual, si la impaciencia me lo permite, tardaré bastante tiempo en recorrer. © Isabel Goig
Lecturas recomendadas para pasear por los montes de las Ánimas y Santa Ana:
Y aún hay más en otras Webs sorianas, inténtalo con el
|
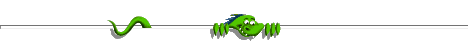

 El monte de las Ánimas forma conjunto con otro símbolo soriano: el de Santa
Ana, desde donde, dicen, se ve salir el sol la noche de San Juan, formando círculos.
Algunos incrédulos aseguran que se debe a la buena carga de uva fermentada que van
digiriendo, sin acabar de hacerlo del todo, los que acuden para contemplar el
espectáculo. Un vallecillo separa a los dos montes, aprovechado en parte para el
discurrir de la carretera. Desde la capital, dando un paseo, se llega a cualquiera de
ellos sin sofocos.
El monte de las Ánimas forma conjunto con otro símbolo soriano: el de Santa
Ana, desde donde, dicen, se ve salir el sol la noche de San Juan, formando círculos.
Algunos incrédulos aseguran que se debe a la buena carga de uva fermentada que van
digiriendo, sin acabar de hacerlo del todo, los que acuden para contemplar el
espectáculo. Un vallecillo separa a los dos montes, aprovechado en parte para el
discurrir de la carretera. Desde la capital, dando un paseo, se llega a cualquiera de
ellos sin sofocos. Lúgar estaba dispuesto a no dejarlos a su suerte, le daba igual
dónde, pero había que llevárselos. Por un momento me hice la ilusión de que el dueño
estuviera por allí, pero sólo apareció un hombre entrado en años, en bicicleta, con
una lata oxidada de gasolina detrás, del cual, tanto Belisana como yo, hubiéramos jurado
que era el dueño, pero lo negó como si en ello le fuera la vida. Si nos siguen nos los
llevamos, dijo Lúgar. No sólo nos seguían, es que no nos dejaban andar.
Lúgar estaba dispuesto a no dejarlos a su suerte, le daba igual
dónde, pero había que llevárselos. Por un momento me hice la ilusión de que el dueño
estuviera por allí, pero sólo apareció un hombre entrado en años, en bicicleta, con
una lata oxidada de gasolina detrás, del cual, tanto Belisana como yo, hubiéramos jurado
que era el dueño, pero lo negó como si en ello le fuera la vida. Si nos siguen nos los
llevamos, dijo Lúgar. No sólo nos seguían, es que no nos dejaban andar.