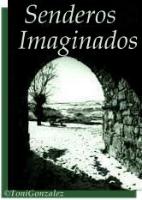 A Pie por Soria
|
|
Del relato se pueden extraer varios puntos actualmente localizables, desde las encinas centenarias de Valderromán donde se sitúa el primer encuentro entre tropas de uno y otro bando, hasta el más evidente: el castillo de Caracena. (1) *Poema del Mio Cid. Madrid: Cátedra, 1993
DE MOROS Y CRISTIANOS
Cuentan que en las tierras donde nace el Duero, los soldados musulmanes habían tomado una fortaleza cristiana que se encontraba en la cima de una colina rocosa. El terreno era desabrido, pero de paso obligado en muchas millas a la redonda. La conquista de aquella plaza, sin embargo, había sido más fruto de la casualidad que de una estrategia militar, ya que los soldados árabes se habían acercado hasta los encinares de la comarca para proveerse de alimentos, y se toparon con una compañía de cristianos que rondaba la zona en tareas de vigilancia. La escaramuza salió a favor de los árabes que recibieron pronto refuerzo de sus compañeros acampados en un llano cercano. Los cristianos que pudieron huyeron al castillo, con la poca fortuna que los moros no les dejaron sin más, sino que les persiguieron hasta las mismas puertas, y como vieran que los de la fortaleza ofrecían sólo defensa, sin atreverse a salir y contraatacar, interpretaron que eran pocos y asaltaron las murallas, ya que castillo sin guarnición era plaza tomada. Y así fue que se hicieron con la fortaleza. Pero por la forma de perderla, y porque en aquel período la reconquista comenzaba a tomar vigor, los cristianos decidieron arrebatarles pronto la posición, que destacaba en la línea fronterera como un cabo en el mar. Pero antes de que salieran los caballeros por las puertas de sus castillos, la noticia había corrido de boca en boca entre los espías de la región. Adsul, hijo de árabe y cristiana, sentía su alma dividida cuando sabía de batallas entre los fanáticos de las dos religiones. La historia de sus padres había sido dramática: repudiado cada uno por sus familias y despreciados en sus respectivos pueblos, habían huido del sur en busca de un lugar donde pasar desapercibidos. El retoño, ya en el vientre de la madre había nacido en tierra castellana, y su educación se nutrió de la misma cultura que la de las gentes del lugar, más los cuidados especiales del padre para que también amase a su dios y, al margen de cualquier religión, para que aprendiera a amar la paz y evitase toda disputa. Muertos sus padres, y él ya hombre, trabajó de alfarero, cargando en las alforjas de su mulo tinajas y jarros de barro que llevaba de pueblo en pueblo. De este modo se enteraba de muchas cosas, y las que le convenía las hacía correr como agua de río, y las que no las guardaba en sus labios. Así fue que supo que los señores de San Esteban se dirigían al castillo de los moros, y también supo que estos estaban avisados por sus espías. Y respiró aliviado, porque entendió que huirían, ya que sus fuerzas eran pocas en comparación con las de los cristianos de la zona, y no habría batalla, ni sangre esparcida. Al poco de saber esto, escuchó que de las Torres de Ayllón salían también tropas para ayudar a la conquista de la plaza. La proximidad de Ayllón indicaba que estos llegarían antes, pero esperarían para asegurar la toma del castillo sin asumir riesgos. El caso es que a Adsul no le preocupó la novedad, y parece que a los espías tampoco, pues no avisaron en la fortaleza árabe creídos que el caudillo estaría ya ultimando los preparativos para dejar la plaza aquella misma jornada. Pero no fue así, ya que en el castillo, creyéndose con tanto margen, decidieron jactarse de los cristianos celebrando aquella noche una gran fiesta en las salas de la fortaleza. Mandó el líder vaciar los graneros y despensas, gastar las viandas en una gran bacanal y llevarse el resto cargado en carros hacia tierras del interior, hacia el sur, donde los cristianos no se aventurarían a seguirles. Después se habrían de incendiar los bosques y salar los campos, para acabar regresando al castillo y cenar con todo lujo y pomposidad. Y así se hizo. El día siguiente al aviso lo pasaron saqueando y destrozando los unos, y preparando la fiesta los otros. Mientras, los caballeros de Ayllón habían llegado hasta las ruinas de una ermita cercana, y a su alrededor levantaron campamento. Al mismo tiempo, los moros comenzaban los festejos. En los salones se celebraba el banquete y las paredes y los pasillos eran recorridos por melodías nazaríes que evocaban reinos maravillosos. Carentes de jardines con fuentes y arrayanes, al concluir la cena se reunieron en el patio del castillo, y alrededor del pozo unas jóvenes bailaban para los hombres. Ya todos tenían ganas de dejar aquellas tierras frías y volver al sur, y el jefe moro dio la orden esperada. Traspasaron las puertas y rodearon las murallas para tirar antorchas al interior. En la noche negra creció un foco de fuego que iluminó el valle con una luz naranja y crepitante. Continuaron alrededor de la hoguera hasta que las llamas cogieron altura, y después de volverse a jactar de sus enemigos y de ofrecer aquella burla a Alá, se dispusieron a partir hacia posiciones más seguras. Los vigías adelantados del campamento de los cristianos habían visto las primeras antorchas de la fiesta poniendo de aviso a los hombres, por lo que cuando el castillo empezó a ser pasto de las llamas ya estaban armados sobre los caballos y prestos para la batalla, pues creían que los de San Esteban se les habían adelantado y pensaban sumarse a la lucha. De este modo llegaron al castillo cuando los moros se disponían a abandonar el lugar, cogiéndoles de improviso y sin que pudieran ofrecer resistencia ni guarecerse en la fortaleza, que ya comenzaba a derrumbarse entre las llamas que ellos mismos habían prendido. El jefe moro, antes de ser atravesado por una lanza, tuvo tiempo de maldecir su necedad mientras veía a sus hombres caer con las llamas a sus espaldas. Había pagado muy cara la cena con que había alimentado su arrogancia. Así calló la plaza, y al amanecer, cuando los de San Esteban llegaron, sólo quedaban escombros humeantes y cadáveres esparcidos en derredor. Sedientos de sangre sarracena formaron expediciones buscando a los infieles que pudieran haber huido, pero los de Ayllón habían hecho un buen trabajo, y no encontraron ninguno. Se cruzó una de estas compañías con Adsul, que iba por los caminos para ofrecer sus mercaderías por los pueblos, y al notarle los soldados facciones arabescas le acosaron con preguntas. Aunque en la zona era normal ver moros convertidos al cristianismo y conviviendo con castellanos, los soldados estaban demasiado encendidos, de modo que vieron en Adsul un moro huido que había dado muerte al artesano para despistar a sus perseguidores. Adsul se defendió y les pidió que le acompañaran a su aldea donde era conocido y darían fe de sus palabras. Los guerreros se vieron contrariados, pero accedieron haciendo que caminara delante de ellos mientras le picaban con sus lanzas, le escupían y le insultaban. Cuando entraron al poblado Adsul se sintió salvado, pero los que le veían pasar con los soldados detrás se escondían en las casas santiguándose a su paso. Adsul llamaba por sus nombres a cuantos reconocía, pero el que parecía el capitán del grupo gritaba por encima de su voz que aquel era un perro infiel, y que con su cimitarra había matado a muchos y buenos cristianos, entre ellos al pobre alfarero por el que pretendía hacerse pasar, y que él, y todo aquel que osara defenderle, recibirían público castigo. Adsul entendió el engaño en que había caído y se giró para herir al capitán, pero sus hombres fueron más rápidos y le golpearon con el puño de una espada. Inconsciente le condujeron a la plaza, y allí se congregó a la población. El capitán pretendía que el pueblo apedreara al infiel, pero la gente respondía inmóvil, en silencio, llenos de rabia por aquella farsa a la que eran sometidos. El miedo lo rompió una niña desprovista del sentido común de los mayores. Se adelantó del círculo que formaba el gentío y dirigiéndose al capitán le dijo que aquel era Adsul, el alfarero de la aldea y querido por todos. Adsul recobró la consciencia por un instante, y vio a través de las brumas de sus ojos a la niña de trenzas que afirmaba reconocerle, y también vio el guante de hierro del capitán que abofeteaba a la niña, y cómo esta caía y la multitud era recorrida por un estremecimiento de rabia y temor. Después volvió a perder el conocimiento y sólo lo recuperó horas más tarde, pero creyó estar soñando, pues al abrir los ojos continuó viendo oscuridad. Notaba también humedad a su alrededor, humedad de paredes, como si estuviera en el interior de una cueva, y al alzar la cara vio un poco de luz que entraba por una línea sobre su cabeza. Del otro lado oía voces. El capitán y sus hombres ordenaban a alguien que se diese prisa en acabar. Oyó otro sonido, como de piedra contra piedra. La línea de luz se cerraba un poco más, hasta que el rayo desapareció tapiado por el último ladrillo. La atalaya del pueblo había servido tiempo atrás para otear el horizonte, y fue el punto más elevado hasta que se edificó el campanario de la iglesia nueva. Con los años la atalaya sufrió muchas transformaciones y cambios de uso, hasta quedar abandonada y derruirse por dentro, quedando sólo los gruesos muros exteriores que le daban ese aspecto que tiene ahora de torre circular. Limpiada y cubierta con un tejado, las aves usan ahora la atalaya como palomar, anidando en los huecos que han dejado las vigas entre las piedras. El muro se cierra en un lugar sobre la fachada de una casa adosada a la torre, de modo que en la noche, las antorchas no llegan a iluminar ese hueco donde hay un ventanuco ciego, por lo que al pasar en frente no se llega a vislumbrar si hay algo o alguien escondido. Pero ese miedo es infundado, nadie se escondería allí, pues dicen que desde esa ventana, a esas horas invisible, sale el brazo del moro lapidado en la atalaya, buscando asir con su mano crispada al cristiano que a su alcance se preste, no se sabe si para pedirle consuelo, o para tomarse venganza.
Este cuento es © y pertenece al libro:
SOTILLOS,Óscar María Triste y el cuentacuentos.
Y aún hay más en otras Webs sorianas, inténtalo con el
|
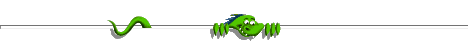
 Si las fronteras son abstractas de por sí,
en territorios de relieves llanos y con núcleos de población aislados la relatividad de
estos límites es evidente. En tiempos en que moros y cristianos parecían haber templado
sus fuerzas, la línea que les dividía se rompía cada día con razias de unos y pasos en
la reconquista de los otros. Como más tarde sucedió con los judíos, muchos cristianos
se habían convertido al islam al caer en manos de los musulmanes y a su vez muchos
árabes hicieron lo propio con el cristianismo cuando les llegó el momento (mozárabes y
narazíes respectivamente). En nuestra literatura el más claro reflejo de aquellos
tiempos se da en el Cantar del mío Cid, y las tierras en las que ubico el relato son las
mismas por las que inicia el héroe su periplo del destierro, como San Esteban de Gormaz
(de donde procedería el creador del Cantar según Menéndez Pidal "…de
siniestro San Esteban, una buena cipdad…"), el mismo Gormaz
("…castiello tan fuort... (1)"), punta de lanza de la
conquista árabe en la frontera del Duero con Almanzor y el ya mencionado Cid como los
más relevantes personajes históricos que pasaron por entre sus puertas, y el más grande
castillo de Europa en su época.
Si las fronteras son abstractas de por sí,
en territorios de relieves llanos y con núcleos de población aislados la relatividad de
estos límites es evidente. En tiempos en que moros y cristianos parecían haber templado
sus fuerzas, la línea que les dividía se rompía cada día con razias de unos y pasos en
la reconquista de los otros. Como más tarde sucedió con los judíos, muchos cristianos
se habían convertido al islam al caer en manos de los musulmanes y a su vez muchos
árabes hicieron lo propio con el cristianismo cuando les llegó el momento (mozárabes y
narazíes respectivamente). En nuestra literatura el más claro reflejo de aquellos
tiempos se da en el Cantar del mío Cid, y las tierras en las que ubico el relato son las
mismas por las que inicia el héroe su periplo del destierro, como San Esteban de Gormaz
(de donde procedería el creador del Cantar según Menéndez Pidal "…de
siniestro San Esteban, una buena cipdad…"), el mismo Gormaz
("…castiello tan fuort... (1)"), punta de lanza de la
conquista árabe en la frontera del Duero con Almanzor y el ya mencionado Cid como los
más relevantes personajes históricos que pasaron por entre sus puertas, y el más grande
castillo de Europa en su época. De
las refriegas entre moros y cristianos nos quedan cantares, yermos marchitos de sangre y
ruinas venerables. La historia escrita por los vencedores borrará las ignominias que
estos perpretaron, pero preguntando a las voces del pasado llegan a veces relatos
inesperados.
De
las refriegas entre moros y cristianos nos quedan cantares, yermos marchitos de sangre y
ruinas venerables. La historia escrita por los vencedores borrará las ignominias que
estos perpretaron, pero preguntando a las voces del pasado llegan a veces relatos
inesperados.