|
Firmado por
Antonio Ruiz Vega, Israel Lahoz Goig e Isabel Goig Soler acaba de aparecer
el libro número 8 de la colección Cosas de Soria titulado "Juegos
populares sorianos". Una publicación que no debe faltar en la
biblioteca de cualquier soriano porque a través de sus más de doscientas
páginas se hace un recorrido detallado y exhaustivo de muchísimos –dudo
que se les haya podido quedar alguno- de los juegos que se practicaban
antaño en nuestra provincia, algunos de ellos desaparecidos hace tiempo.
El trabajo es de los que merece la pena y hay que felicitar a sus autores.
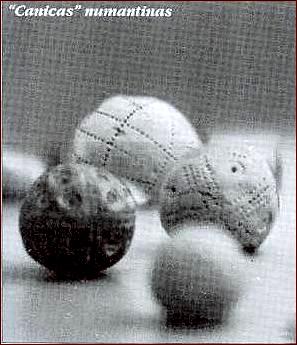
No obstante, con
la mejor disposición de aportar algún dato que pueda resultar de
interés, me parece oportuno hacer una serie de consideraciones sin duda
conocidas por los autores y que aún lamentándolo no habrán tenido más
remedio que obviar, por la amplitud y la complejidad de la materia
abordada.
Al del guá o las
canicas, en la capital los chavales de la época conocían y denominaban
como de las bolas. La expresión más frecuentemente usada por los chicos
de los años cuarenta era la de "jugar a las bolas". En Soria
capital se practicaba en todos los barrios. Las bolas, además de las que
refieren los autores -las de acero procedían normalmente de cojinetes en
desuso y en lógica consecuencia no eran las que más se utilizaban-,
solían ser también de piedra -de tamaño ligeramente más pequeño que
las de barro- pintadas de colores y más caras en el mercado, y en menor
medida de cristal, que solían proceder de las botellas de gaseosa
grandes, las de litro, que entonces las llevaban incorporadas en la parte
superior, en el cuello para entendernos, con lo que lógicamente había
que romper previamente el recipiente, que no era lo corriente porque los
tiempos no estaban tirara nada.
El juego de las
bolas tenía varias modalidades. El más atrayente para los chicos era el
del oillo entre otras razones porque era el más ágil en su
desarrollo y el que permitía una participación más numerosa. Desde una
distancia previamente determinada se lanzaban a un pequeño agujero cavado
en la tierra, el oillo, generalmente ocho al mismo tiempo; según
entraran más o menos, se ganaba o se perdía. Otra modalidad, cuyo nombre
lamento no recordar, consistía en jugar con una sola bola que impulsada
con el dedo pulgar tenía que ir de junta a junta bien de los adoquines de
las aceras de las entonces calles vacías de coches bien de las anchas
escaleras de acceso a algunas viviendas de las clases más pudientes de
entonces. Aceras, había sobre todo unas al final de la calle de la Tejera
subiendo desde la del Campo, en la zona más próxima a la iglesia de
Santo Domingo, que eran las más solicitadas, sin duda porque reunían
unas características idóneas para esta segunda variante que comentamos.
Los autores
hablan del juego de las chapas, no del que pese a estar prohibido no dejó
de practicarse y al que nos referiremos también más adelante, sino de
otro infantil que servía de entretenimiento a los chicos utilizando los
tapones de las botellas de Coca-Cola y estampas de jugadores de fútbol.
En realidad y para evitar cualquier connotación malévola con el otro,
siempre se le conoció como el juego de los platillos. Y mucho antes que
con futbolistas, los chicos de la posguerra lo hicieron con ciclistas, de
tal manera que en las uniones de los canalones de desagüe de los tejados
de las casas modelaban los cristales que posteriormente darían
protección al cromo que se había introducido en la parte del platillo
que queda oculta cuando está cumpliendo con su verdadera función que no
es otra sino la de cerrar la botella y evitar que el líquido se derrame.
Por cierto que el mayor surtido procedía también de las botellas de
gaseosa, aunque en este caso de las pequeñas; la Coca-Cola no se conocía
y la cerveza envasada, la de botellín, era un lujo.
Bien, pues
terminado de confeccionar el platillo, a jugar. A tal fin se pintaban con
tiza en el suelo dos líneas semejantes a lo que es una carretera en la
que no faltaban curvas pronunciadas, tramos rectos y desde luego puertos
de montaña aprovechando el bordillo de los adoquines de la acera.
Dados los muchos años transcurridos no recuerdo los pormenores del juego,
únicamente que resultaba ganador el primero en llegar a la meta tras
haber cubierto el recorrido y los obstáculos a salvar. Había verdaderos artistas.
Y una curiosidad más. Al platillo se le daba una pequeña mano de masilla
alrededor del cristal protector de la que utilizaban los cristaleros
en las juntas de las ventanas de los edificios para asegurar la
colocación, con el fin de que tuviera más peso y no quedara al libre
albedrío de cualquier contingencia como una racha de viento que le
pudiera desviar de la trayectoria que debía seguir o simplemente la
inercia del eventual e improvisado corredor.
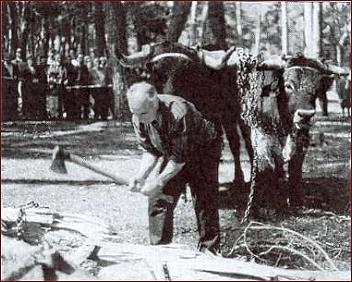 El corte de
troncos se ha recuperado felizmente de unos años a esta parte, aunque por
su indudable arraigo el Frente de Juventudes, en sus años de pujanza, se
preocupó muy mucho de que no faltara en el calendario de actividades que
organizaba con motivo de la fiesta anual de la Organización Juvenil. La
competición, a la que acudían los mejores especialistas de la provincia,
solía celebrarse en la Capital, en el campo de fútbol de San Andrés y
en ocasiones en la plaza de toros, y asistía mucho público. Era
individual y por parejas, según los casos. Los cortadores eran
generalmente jóvenes trabajadores del monte que provistos de hachas
normales o bien de doble hoja debían dar dos cortes al tronco que se
colocaba siempre en posición horizontal. El que menor tiempo invertía en
el corte había ganado. La supresión del Movimiento terminó con las
fiestas de la Juventud y con el corte de troncos que posteriormente han
revitalizado algunos ayuntamientos al incluirlo en su programación
festiva. El corte de
troncos se ha recuperado felizmente de unos años a esta parte, aunque por
su indudable arraigo el Frente de Juventudes, en sus años de pujanza, se
preocupó muy mucho de que no faltara en el calendario de actividades que
organizaba con motivo de la fiesta anual de la Organización Juvenil. La
competición, a la que acudían los mejores especialistas de la provincia,
solía celebrarse en la Capital, en el campo de fútbol de San Andrés y
en ocasiones en la plaza de toros, y asistía mucho público. Era
individual y por parejas, según los casos. Los cortadores eran
generalmente jóvenes trabajadores del monte que provistos de hachas
normales o bien de doble hoja debían dar dos cortes al tronco que se
colocaba siempre en posición horizontal. El que menor tiempo invertía en
el corte había ganado. La supresión del Movimiento terminó con las
fiestas de la Juventud y con el corte de troncos que posteriormente han
revitalizado algunos ayuntamientos al incluirlo en su programación
festiva.
Efectivamente, el
viejo trinquete de la calle Zapatería, que tengo entendido que todavía
se conserva e incluso no hace mucho se habló de un plan para recuperarlo,
fue el frontón por antonomasia. Saturio Martín Brieva estuvo muchos
años al frente de él. Pero había quien prefería el frontón de San
Andrés, hoy cubierto pero con importantes carencias que últimamente se
vienen reivindicando para adecuar la cancha a las necesidades actuales del
juego de la pelota, en el que se celebraban los partidos de fiestas; más
tarde el de Tardelcuende cuando mediados los años setenta la Obra
Sindical Educación y Descanso, que estaba a punto de pasar a mejor vida a
consecuencia del cambio político operado en España, cerró la
instalación para acometer la remodelación sin sentido que ha resultado
de aquel proyecto tan ambicioso que vendieron entonces los voceros del
Régimen, y desde luego el Polideportivo de la Juventud antes de cambiarle
el suelo que le dejaron inservible, en el que llegaron a disputarse
partidos de cesta punta siendo Jose Mari Barrón presidente de la
Federación de Pelota. Claro que a la pelota se jugaba en la Capital
aprovechando cualquier pared que los chicos encontraban idónea aún a
riesgo de cometer algún desaguisado.
El juego de las
chapas, el prohibido para distinguirlo del que practicaban los chiquillos,
siempre estuvo muy arraigado socialmente. Fue en el barrio de Las Casas y
desde luego en Los Rábanos en las últimas localidades en que uno ha
visto jugarlas con motivo de las fiestas patronales estando todavía
prohibida su práctica. De esto no hace muchos años, cuando la Guardia
Civil, sin duda por instrucciones superiores, hacía la ya vista gorda
ante una realidad que no había quien la parara. No tengo información
reciente sobre si se sigue o no jugando -Víctor de Marco, el último baratero,
una figura clave en el juego de las chapas, en la práctica el que ponía
las chapas, no el que jugaba, a cambio de recibir la propina del que
ganaba la partida, no hace mucho que falleció-; lo que sí sé es que de
estar prohibido ha pasado a estar legalizado. La Junta de Castilla de
Castilla y León así lo acordó en la Ley del Juego de julio del año
1998, aunque en estos momentos se encuentre todavía pendiente de
regulación.
Y un par de notas
más. El juego que los autores denominan "tirar al pulso" se
conoció en la capital con el nombre de "echar un pulso", con un
desarrollo idéntico al que se describe en el libro. Y no sé si tendrá
la consideración de juego popular soriano el llamado del arco, al que los
chicos solían dedicar buena parte de su tiempo libre. El artilugio era
muy simple. Se seccionaba longitudinalmente una caña de aproximadamente
medio metro, que mediante la fijación de extremo a extremo de una cuerda
adquiría forma curvada, de manera que una vez tensada ésta se proyectaba
desde ella otro trozo de caña o similar, en este caso recto, con la
finalidad de que llegara cuanto más lejos mejor. Pero entrañaba un
peligro. Si se jugaba en las calles o plazas se corría el riesgo de
terminar el cristal de alguna ventana, balcón o mirador con el
consiguiente disgusto para el autor del desaguisado y, desde luego, del
perjudicado que rara vez lograba identificar al autor de la fechoría..
©
Mari
Carmen Sánchez
(Publicado en el
nº 8 de Cuadernos de Etnología Soriana)
|